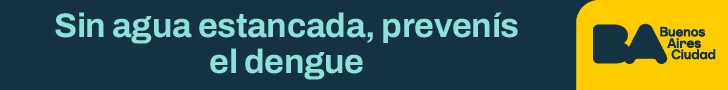POLITICA
Cultura | La Revolución Rusa, entre la teoría y el pragmatismo (II)

En efecto, pese a que la población rural representaba casi el 90 por ciento del total, Vladimir Ilʹich Lenin no cesaba de descargar sobre ellos improperios, acusaciones, desconfianzas. A su juicio, quienes soportaban sin hesitar los privilegios aristocráticos y la servidumbre zarista no podrían ser considerados como una fuente de inspiración de la acción revolucionaria. Sólo podrían esperarse de ellos traiciones. Por esta razón, Lenin hacía especial hincapié en el papel que debían jugar los soldados y los obreros, quienes constituían una minoría dentro del conjunto de la sociedad. Por esto, desde las primeras etapas de la revolución, la vanguardia de los dirigentes no se preocupó por implementar ninguna forma de representación o de expresión masiva de la sociedad rural –como, por ejemplo, el sufragio popular, plebiscitos, etcétera– sino que pretendió montarse sobre el consenso de los soviets.
Los soviets eran comités de reunión, asambleas populares urbanas, que tenían dos características principales. En primer lugar, eran minoritarias y dentro de ellas tenían participación mayoritaria obreros y soldados. Y en segundo lugar, por la dimensión que fue tomando el estado revolucionario, a estas asambleas les sucedió lo mismo que a los clubes populares y asociaciones en tiempos del comité de Salvación Pública de los jacobinos franceses: en lugar de que el gobierno se ocupara de implementar las demandas de los comités o de las asambleas –confirmando de este modo un verdadero cambio revolucionario respecto de la lógica de la política representativa burguesa–, las autoridades se empecinaron en imponer políticas a través de la manipulación y la coacción, para luego presentarlas como fruto de la acción de los soviets.
Por lo tanto, en cuanto construcción política había una dictadura y un orden autoritario de gobierno, que no sólo excluía al 90 por ciento de la población rural sino que tampoco atendía en demasía las iniciativas del 10 por ciento restante. Ese orden autoritario se fue prolongando en el tiempo. De hecho, pese a la fantasía elaborada por la propaganda comunista, no se trataba de una sociedad capaz de generar alternativas propias, autónomas, de abajo hacia arriba, sino que fue adquiriendo nuevos contornos a partir del ejercicio de la imposición o de la planificación, que fue la palabra clave que definió los destinos de la Unión Soviética a partir de la llegada de Iósif Stalin al poder, en 1924. La idea de planificación implicaba la creación de oficinas burocráticas que fijaban metas y asignaban recursos, y que se convirtieron en la columna vertebral que permitía articular el régimen.
Efectivamente, este régimen no se basó en la participación generalizada, democrática, sino en la imposición y gerenciamiento de decisiones tomadas en el ámbito de la burocracia. Esto quedó claro en los planes quinquenales que se implementaron a partir de la segunda mitad de la década de 1920, que alcanzaron un éxito notable en la transformación económica de la Unión Soviética, ya que permitieron la modernización total de la industria pesada (que hasta antes de la revolución prácticamente no existía) a través de una enorme transferencia de recursos provenientes de la agricultura. Pero, por otro lado –justamente porque no fueron iniciativas autónomas de la sociedad sino imposiciones de la burocracia– estos planes quinquenales no fueron precisamente neutros en cuanto al costo humanó, sino que exigieron un tributo escalofriante de millones de vidas. Las víctimas de este proceso eran los opositores, los trabajadores sobreexplotados por la industrialización y los campesinos que vieron disminuida notablemente su provisión y capacidad diaria de consumo de calorías, a consecuencia de las decisiones de los organismos de planificación que exigían crecientes excedentes al campo para financiar el desarrollo industrial.
La revolución soviética planteó también un elemento importante en materia cultural: la creación de un “hombre nuevo”. Así como el liberalismo había planteado el ideal del hombre burgués, la revolución rusa inventó al hombre nuevo comunista. Este hombre nuevo no era necesariamente un proletario. Este ideal de hombre nuevo se caracterizaba por su despojamiento de todo tipo de individualismo. Era solidario y comunitario, un hombre que dedicaba una parte significativa de su tiempo a la cultura y a la práctica del deporte. Sin embargo, si bien esta definición del hombre nuevo surgió con los inicios de la revolución, en realidad, el esfuerzo del proceso de industrialización hizo que hasta que no estuvo avanzado el proceso de construcción revolucionaria –es decir, un par de décadas más tarde– no se concretó la alfabetización y el desarrollo cultural en todo el ámbito de la Unión Soviética
Éste era un primer modelo de autoritarismo que, de todas formas, tuvo una gran aceptación en Occidente, debido a que las versiones de la revolución y de las características de la nueva sociedad soviética fueron muy poco fieles a la realidad. Sólo se tenía idea de que había triunfado una revolución que acabó con la aristocracia, que había destrozado todo indicio de la burguesía incipiente que estaba apareciendo en Rusia a principios del siglo XX, y que estaba a cargo del poder un grupo dirigencial que se presentaba como vanguardia y expresión de la voluntad de los trabajadores organizados en soviets. Además, la posibilidad de desafiar el dominio de la burguesía y las condiciones de explotación existentes en las potencias de Occidente generó una gran atención de los grupos que estaban vinculados con los partidos y sindicatos socialistas o anarquistas. La vanguardia dirigente de la revolución también intentó incidir en el terreno internacional, auspiciando la creación de partidos y de sindicatos comunistas en el resto del mundo, que deberían cumplir religiosamente las decisiones estratégicas que se adoptaban en Moscú, lo cual expuso a estos partidos a la necesidad de realizar curiosas parábolas en sus líneas políticas, según cuál fuera la línea directriz adoptada por el comité central moscovita, y justificaciones no menos fantasiosas para retener a sus sorprendidos afiliados. Por ejemplo, los partidos burgueses pasaron de ser enemigos del proletariado y de la revolución en 1920 a aliados privilegiados durante los años 30, en vista del avance de las tendencias fascistas y nazis, que eran juzgadas como expresión de la barbarie y de los instintos más rastreros del ser humano.
Sin embargo, la celebración del acuerdo entre Adolf Hitler y Stalin, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, motivó una revalorización de los regímenes fascistas, que sufriría a posteriori un nuevo paso atrás, en ocasión de la ruptura de dicho pacto. En materia sindical, la dirigencia soviética creó, en 1919, la Tercera Internacional de los Trabajadores. Las Internacionales de Trabajadores anteriores habían sido ámbitos democráticos de participación de trabajadores de distintas nacionalidades, pero esta Tercera Internacional no lo fue. La Primera Internacional había fracasado estrepitosamente a fines de la década de 1860, a consecuencia de las rivalidades entre dirigentes obreros de distintas nacionalidades. La Segunda Internacional tuvo una duración más extensa, e incluso llegó a fijar una sólida crítica de la Primera Guerra Mundial, a la que calificó como un conflicto interburgués. La Tercera Internacional era una nueva organización de trabajadores que tenía la particularidad de que, en lugar de generar un ámbito democrático de participación de trabajadores de distintos países, creó una burocracia controlada por la conducción de la URSS, imponiendo líneas de acción a los trabajadores que pertenecían a sindicatos comunistas de todo el mundo. En las consideraciones sobre las políticas ya no jugaban un papel decisivo las condiciones y necesidades de la clase obrera de cada país, sino la necesidad de consolidar la revolución en la Unión Soviética. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Qué te parece esta nota?

La, Revolución, Rusa,, entre, la, teoría, y, el, pragmatismo, (II)
POLITICA
El declive del Colegio San Luis de La Plata, del prestigio al éxodo de alumnos

Durante décadas, el Colegio San Luis fue un emblema de la educación en la ciudad de La Plata. Sus aulas albergaron a generaciones de estudiantes, y su nombre era sinónimo de prestigio y calidad educativa. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y lo que alguna vez fue un colegio codiciado, hoy se encuentra en una crisis sin precedentes. Las familias retiran a sus hijos en masa y los exalumnos, lejos de perpetuar la tradición, buscan alternativas en otros colegios.
Un caso de bullying que lo cambió todo
En 2024, un episodio de violencia dentro del colegio expuso la profunda crisis institucional que atraviesa el San Luis. De acuerdo a los relatos de un nutrido grupo de familias, un niño de primaria ingresó a un baño y se encontró con un grupo de estudiantes de secundaria que estaban fumando. La versión oficial aún no esclarece si se trataba de tabaco o marihuana. En un acto de intimidación, los adolescentes habrían amenazado al niño para que no contara lo que había visto. Como no confiaron en su silencio, lo golpearon brutalmente y, durante los días siguientes, continuaron amedrentándolo.
Desesperada, la familia del niño recurrió a la directora general del colegio, Luján Croce, en busca de respuestas. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue devastadora: aseguran que Croce advirtió que no podía hacer nada. Al ser cuestionada sobre su inacción, argumentó que era la palabra del niño contra la de sus agresores y que no existían pruebas concluyentes. Pero lo más grave fue la siguiente justificación: los agresores pertenecían a «familias prestigiosas».
Este escándalo no solo generó indignación dentro de la comunidad educativa, sino que marcó un punto de inflexión en la reputación del colegio. La idea de un establecimiento donde el poder y la impunidad se imponen sobre la justicia comenzó a calar hondo en los padres y madres que aún confiaban en la institución.
Una decadencia anunciada
El caso de bullying de 2024 es solo el último capítulo de una historia de decadencia que se arrastra desde hace años. Durante la década del 80 y 90, el colegio San Luis enfrentó numerosos problemas de violencia entre alumnos y denuncias de abusos cometidos por miembros del personal eclesiástico. En lugar de sancionar a los responsables, la institución habría optado por trasladar a los curas involucrados a otros colegios maristas en Mar del Plata o Mendoza.
El descontento con la gestión de Luján Croce ha acelerado un éxodo alarmante de estudiantes. La baja calidad educativa, la falta de actualización en los métodos de enseñanza y la escasez de recursos han alejado a muchas familias. En el pasado, cada curso tenía tres divisiones llenas (A, B y C). Hoy, algunas de ellas han desaparecido por completo, y otras apenas cuentan con quince alumnos. En algunos casos, la dirección ha evaluado unificar cursos debido a la masiva deserción.
Lejos quedaron los tiempos en que el San Luis representaba la excelencia académica. La comparación con la época dorada bajo la dirección de Aldo Gamalero, rector en los años 90, es inevitable. Bajo su liderazgo, el colegio supo mantener altos estándares educativos y una identidad propia. Hoy, en cambio, la institución parece haber perdido el rumbo y, lo que es peor, su prestigio.
Un legado manchado por el abuso y la impunidad
El historial de denuncias contra el colegio no es nuevo. En 2023, un exalumno denunció penalmente a un profesor de educación física por abuso sexual ocurrido entre 1997 y 1998, cuando la víctima tenía solo seis años. La denuncia, radicada en la fiscalía de La Plata, señala que los hechos ocurrieron en el campo de deportes del colegio. Según consta en la presentación judicial, el docente separaba al niño del grupo y lo sometía a tocamientos. La víctima tardó años en poder hablar sobre lo ocurrido y enfrentarse a la dolorosa realidad de la impunidad.
Al ser consultado, el colegio San Luis primero negó conocer la denuncia. Sin embargo, minutos más tarde, el fiscal Marcelo Romero confirmó que la institución estaba al tanto del caso y colaboraba con la investigación. A pesar de ello, el acusado continuaba vinculado al colegio, aunque sin contacto directo con los alumnos.
Un futuro incierto
El Colegio San Luis se enfrenta a su peor crisis. La combinación de un nivel académico en declive, la falta de respuestas institucionales y un pasado oscuro han hecho que muchas familias tomen la decisión de buscar nuevas opciones educativas para sus hijos. Lo que alguna vez fue un colegio con identidad y prestigio, hoy es solo una sombra de lo que fue.
La inacción de su rectora, la impunidad con la que se manejan ciertos sectores y la falta de modernización han puesto en jaque la continuidad del colegio. Si la tendencia actual se mantiene, no sería sorprendente que en pocos años el San Luis pase de ser un nombre tradicional en La Plata a una institución olvidada por todos, salvo por aquellos que aún recuerdan los tiempos en que la educación y el prestigio realmente importaban. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Qué te parece esta nota?
COMENTÁ / VER COMENTARIOS
El, declive, del, Colegio, San, Luis, de, La, Plata,, del, prestigio, al, éxodo, de, alumnos
-
CHIMENTOS2 días ago
Julieta Prandi contó lo que nunca antes sobre Poné a Francella: “Pasé situaciones incómodas”
-
POLITICA2 días ago
José Luis Espert, polémico sobre la inseguridad: «A los chorros hay que llenarlos de agujeros y colgarlos en una plaza pública»
-
POLITICA3 días ago
El Gobierno denunció a Cristina Kirchner por cobrar en sus jubilaciones el plus por zona austral mientras reside en la Ciudad
-
POLITICA3 días ago
«Lanus en la oscuridad: Cortes de luz eternos y gestión cuestionada de Julián Álvarez»
-
POLITICA2 días ago
Tras la salida de la OMS, Javier Milei evalúa ahora que Argentina abandone el Acuerdo de París
-
POLITICA2 días ago
El Gobierno denunció a Jones Huala por «incitación a la violencia colectiva» tras reivindicar los incendios en la Patagonia