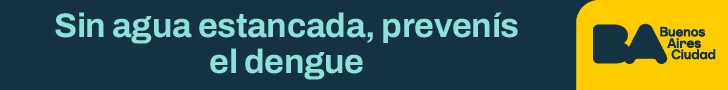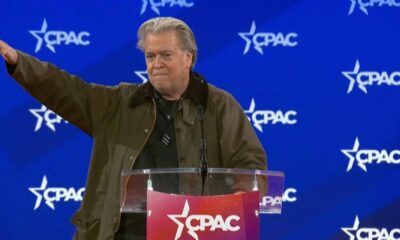POLITICA
Gándara: recuperan el monasterio abandonado que diseñó Bustillo y fue casa de huérfanos

El aire en Gándara está cargado de un silencio que no parece inercia, sino espera. A 25 kilómetros de Chascomús, esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires tiene el aspecto de un lugar detenido en el tiempo, donde las ruinas de un monasterio y una antigua fábrica láctea conviven con el recuerdo de un esplendor que ya no está. Sin embargo, en medio de ese paisaje despoblado, algo comenzó a cambiar. Una llama tenue pero obstinada se enciende en la Capilla Nuestra Señora del Rosario y la Casa de Ejercicios San José, conocida como la “Casa de Gándara”.
Este espacio, que alguna vez fue un bastión espiritual y comunitario, está resurgiendo gracias a la fe y al esfuerzo colectivo. Pero, para entender la magnitud de esta recuperación, primero hay que volver al origen: al año 1933, cuando Manuela de Nevares solicitó construir una capilla en memoria de su esposo. Con planos aprobados y la bendición del Arzobispado de La Plata, la capilla fue inaugurada en 1936. Los Padres Agustinos Recoletos llegaron en 1939 y construyeron el Seminario San José, diseñado por el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, bendecido en 1940 como Colegio Apostólico San José y adonde llegaban niños huérfanos. Y desde entonces, el lugar se convirtió en un centro de espiritualidad que marcó a generaciones.
Pero las épocas de esplendor dieron paso al abandono. La falta de recursos y el paso del tiempo convirtieron la Casa de Gándara en un espectro de lo que había sido. Sus paredes se agrietaron, los techos cedieron y el vandalismo hizo lo suyo. La comunidad creyente de la diócesis de Chascomús, a la que el lugar pertenece desde 1980, se quedó sin un espacio para retiros y convivencias.

El golpe de gracia, paradójicamente, llegó con una pregunta: ¿Podría el lugar renacer y volver a ser un refugio? Monseñor Juan Ignacio Liébana, quien asumió como obispo de la diócesis en 2024, vio en las ruinas algo más que escombros. En su recorrido pastoral, notó cómo las comunidades locales sufrían por el consumo problemático de drogas y carecían de espacios adecuados para la recuperación de los jóvenes. De esa necesidad nació una idea audaz: reconstruir la Casa de Gándara no solo como un lugar de retiros y oración, sino también como un espacio de sanación y trabajo para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El sueño empezó a tomar forma gracias a una movilización que podría describirse casi como un milagro comunitario. Parroquias y fieles de toda la diócesis se unieron para organizar conciertos, ferias, rifas y ventas de dulces caseros. Cada peso recaudado era un ladrillo simbólico en la reconstrucción de la Casa. Las jornadas de trabajo y oración, que incluyen desde limpiar el predio hasta cortar el pasto, se transformaron en encuentros donde el esfuerzo colectivo resonaba como una plegaria. La ayuda llegó incluso desde Roma: el Papa Francisco envió una contribución económica para la obra.

El 28 de diciembre de 2024, la capilla fue reinaugurada en una ceremonia cargada de emoción. Los bancos recuperados, el altar restaurado y las nuevas campanas resonaron como un eco del pasado que se niega a desaparecer. La casa lindera está en plena reconstrucción y, en enero de 2025, comenzó a utilizarse para campamentos juveniles. La próxima etapa incluye la recuperación del monasterio, un desafío que promete seguir uniendo voluntades.

La historia de la Casa de Gándara es también la historia de cómo un lugar puede convertirse en símbolo. Símbolo de resistencia, de comunidad y de fe. En un mundo que parece girar demasiado rápido, este rincón de la provincia de Buenos Aires recuerda que a veces hace falta detenerse, mirar alrededor y recoger las piezas rotas para construir algo nuevo.
Y, mientras las paredes de la Casa se levantan, también se elevan las esperanzas de quienes sueñan con un futuro más justo y solidario. Quizá, en este resurgir, esté también la clave para entender cómo la fe y la acción pueden transformar las ruinas en cimientos de algo mucho más grande.
POLITICA
El capitalismo despliega sus alas

La burguesía logró controlar las insurrecciones y aun cuando en algunas partes debieron ceder ante ciertos y acotados reclamos republicanos y democráticos, pocos meses más tarde la rebelión sólo era una vieja pesadilla y persistía exclusivamente en aquellos lugares donde las demandas se vinculaban más con cuestiones de identidad nacional que con una lucha de clases. En esta época los países industriales incrementaron su producción en forma extraordinaria y ampliaron sus mercados acompañando la dinámica del capital, la cual sugería una lógica de intercambio cada vez más global.
Muchos países europeos no industrializados hasta ese momento comenzaron a adoptar patrones tecnológicos de los países pioneros en la industria y en muchos casos transitaron un camino sostenido de industrialización. Otras regiones, en cambio, se integraron a la economía internacionalizada por su características subsidiarias respecto de las necesidades de las naciones industriales. América Latina y Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, se enmarcaron en ese tópico como productores de materias primas en un mundo donde la especialización productiva fue la variable más predominante. Mayores exportaciones y libertad de empresa fueron la fórmula de la consolidación del orden capitalista.
La propiedad de las industrias generalmente coincidió con las familias que le habían dado origen, como los Dollfus, los Koechlin, los Krupp, los Rothschild, los Forsty, considerados como ejemplos a emular en un mundo abierto al talento. Y es que eran las habilidades para hacer negocios las que abrían las puertas al éxito. El capital inicial podía dar un mejor handicap a la hora de iniciar la empresa pero no constituía un elemento excluyente. Aun así la procedencia social de estos hombres emprendedores era la clase media.
Estos individuos se creían a sí mismos dotados de dones especiales para la vida empresarial y consideraban justificadas sus ganancias en razón de sus propios méritos. Lejos estaba de sus conciencias considerar que existiera explotación alguna hacia los obreros de sus talleres o industrias y menos aún que el estado hubiera generado condición alguna para la acumulación del capital.
En el razonamiento burgués, los obreros se circunscribían a dos categorías: los buenos trabajadores que consustanciados con la esencia misma de la empresa la sentían como propia y no escatimaban esfuerzos para aumentar su productividad y eficiencia; y el resto –la mayoría– ociosos empedernidos que eran parias inútiles para la sociedad, y a los cuales sólo la inanición y la coerción los obligaba a desempeñar, de mala gana, su tarea. Por supuesto, que los primeros aglutinaban a los trabajadores calificados, con salarios diferenciales y cuyos saberes eran esenciales en el proceso de producción, mientras que los segundos eran un conjunto de trabajadores no calificados –peones, auxiliares, maestranzas, cargadores, jornaleros– con salarios muy reducidos, condiciones laborales insalubres y jornadas interminables.
Estos últimos podían ser fácilmente reemplazables, pero igualmente este asunto siempre preocupó a los empresarios. Seguramente, porque la mayoría de este proletariado constituía la primera generación familiar de asalariados urbanos y en consecuencia no se habían consolidado las prácticas culturales y sociales en las familias, sobre las rutinas de la vida capitalista.
De hecho, durante mucho tiempo, en algunos países algunos trabajadores urbanos mantuvieron sus mecanismos de subsistencia alternativos a través del cultivo en quintas domésticas. La acelerada urbanización, que para los sectores pobres significó hacinamiento, fue destruyendo estas prácticas. La permanencia de antiguas tradiciones no era propiedad exclusiva de la clase trabajadora; la ascendente burguesía, si bien parecía pronta a disfrutar de los beneficios que le obsequiaban los nuevos tiempos, era más reacia a los cambios culturales en el interior del seno familiar. La unidad doméstica se concebía como la familia tradicional, nuclear, monogámica, y donde los roles masculinos marcaban una gran superioridad respecto del resto de los miembros.
Las costumbres religiosas, lejos de distenderse, se fortalecieron y los valores morales rigurosos fueron la idiosincrasia de los estratos medios y altos. El recato, la austeridad y el conservadurismo marcaban desde el nacimiento a estos hombres, por lo menos como puesta en escena para sus relaciones sociales. En la práctica, la hipocresía era el signo de una clase dominante que no quería legitimar en público las prácticas que despreciaban de sus subordinados. Una vida abocada al esfuerzo, el trabajo y a la familia no podía destruirse por alguna debilidad considerada natural para un hombre que se preciara de su condición. El éxito en el ámbito de la sociedad civil –y particularmente en el mundo económico– podía obviar estos detalles.
Esos límites laxos se contraponían con la férrea ideología que profesaron estos hombres con una unanimidad que difícilmente volvió a observarse en el siglo XX, aunque tal vez un espectro de este consenso se reprodujo en los últimos 30 años, con la globalización y irrupción de la ideología neoliberal. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Qué te parece esta nota?
COMENTÁ / VER COMENTARIOS
El, capitalismo, despliega, sus, alas
-
POLITICA1 día ago
Sorpresivo giro en el caso YPF: por una denuncia contra Cristina y Eskenazi, la jueza Preska podría revocar su fallo contra argentina por u$s 16.000 millones
-
CHIMENTOS1 día ago
Se filtró una foto de Susana Giménez en el sanatorio donde fue internada de urgencia su hija: “Está muy preocupada”
-
POLITICA3 días ago
Los 4.000 millones de Axel Kicillof que dejaron al descubierto las trampas de las licitaciones
-
POLITICA2 días ago
Polémica en la CPAC por el gesto de un exasesor de Donald Trump: “Hace referencia a la ideología nazi”
-
POLITICA2 días ago
Mauricio Macri acusó a Santiago Caputo de estar detrás de una “comisión trucha” por la Hidrovía
-
CHIMENTOS3 días ago
Santi Maratea deja las colectas y se embarca en un sueño personal