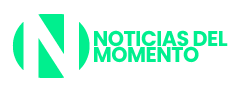POLITICA
¿Y si con el Milei outsider no alcanza?

Podría haber sido un buen argumento para una novela negra. En el vagón de un tren en el que viajan varias personas, de pronto se corta la luz, alguien muere misteriosamente en la oscuridad y todos pasan a ser sospechosos. El ambiente queda enrarecido por dos preguntas: ¿quién fue?, ¿quién sabía lo que iba a ocurrir y ocultó el plan durante todo el recorrido?
En la sesión del Senado del miércoles, que selló la suerte del proyecto de ficha limpia, se vivió un clima similar. Todos habían hecho las cuentas y entendían que la iniciativa tenía los votos suficientes para ser aprobada. En el recinto nadie parecía conocer lo que iba a suceder al final de la sesión. ¿O simulaban no saber? La respuesta estaba afuera del Congreso.
El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, el encargado de reunir los votos en nombre del Gobierno, había planificado un festejo y una conferencia de prensa posterior para henchir el pecho. Al momento de votar preparó su celular para la selfie triunfante que nunca llegó.
El peronismo se quejó amargamente en cada discurso por la proscripción a Cristina Kirchner. El rostro de lamento de la cuñada Alicia era un reflejo del suplicio. El referente de la bancada, José Mayans, tras claudicar en sus gestiones, reportó al Instituto Patria que no había más nada por hacer.
Y los dos senadores que después serían hallados con la pistola humeante en sus manos, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, habían jurado hasta el inicio de la sesión que acompañarían la sanción. Atauche se había reunido especialmente el día anterior con Arce para certificar su postura en privado y recibió una garantía absoluta.
Pero unos diez minutos antes de la votación, algo cambio. Como si se hubiese cortado la luz en el vagón del tren. Al celular de Arce entró la llamada mortal del mandamás Carlos Rovira que los hizo cambiar el voto. Algunos lo percibieron en el mismo momento, porque sabían que en todas las sesiones los misioneros hablan con el cuartel central para chequear instrucciones.
Además, desde que los santacruceños habían confirmado su aval a la ley, eran los únicos sospechosos de traición. Cuando se encendió el tablero del recinto, el disparo ya se había producido: 36 a 35. ¿Quién les dio el arma a los dos senadores?, ¿quién sabía lo que iba a suceder y ocultó el plan?
La escena fue casi una réplica de lo que había ocurrido en noviembre pasado, en la última sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados. Ese día Silvia Lospennato había reclutado 131 votos a favor del proyecto, pero al momento de ir al recinto sólo lo hicieron 116. Pero esa vez el caso fue más sencillo de resolver porque todos los bloques defeccionaron, e incluso hubo ocho libertarios entre los que retacearon el quórum, algunos de los cuales después admitieron confidencialmente que los habían llamado de la Casa Rosada para que no bajaran a la sesión.
Ese día una parte del bloque de LLA ignoraba que algunos de sus compañeros habían recibido la indicación de no acompañar. Tras el escándalo que se generó, Javier Milei habló con Lospennato con la propuesta de modificar el proyecto y así el episodio quedó superado.
Por ese antecedente, el Gobierno quedó en la pesquisa como el principal sospechoso. Más allá de sus declaraciones en favor de la ley, nunca se sintió cómodo con ficha limpia y por eso mostró oscilaciones en todo el proceso. Pasó de decir en charlas reservadas que no era una prioridad para ellos, a denunciar después en público a la casta política por el fracaso del proyecto. Hoy critican a los que cuestionan su genuina voluntad de aprobarlo, pero no pueden evitar las suspicacias generadas por sus ambigüedades previas. Y ese es el problema mayor: se le complicó el control de la narrativa sobre ficha limpia, el terreno que mejor dominan.
Siempre hubo en el oficialismo un planteo conceptual de que no era conveniente intervenir judicialmente en la selección de candidatos porque genera una percepción de persecución y proscripción, que se agrava en el caso de una expresidenta. Esta mirada era compartida incluso por senadores de distintos bloques que votaron a favor pero que reconocían que apoyaban por la presión mediática y social.
Bajo una lógica pichettista los libertarios entienden que el Congreso tiene facultades para autolimitar su composición y que los jueces no son una garantía de fiabilidad si se les permite interferir electoralmente. Ponen como ejemplo lo que ocurrió en Brasil, en donde la detención de Lula Da Silva le permitió después un efecto resorte tras su liberación que le permitió arrastrar a Jair Bolsonaro. Por eso creen que a Cristina Kirchner hay que derrotarla en las urnas, no en los tribunales.
Es imposible no ver también detrás de este pensamiento la conveniencia política de la polarización, que es esgrimida con argumentos elaborados en la Casa Rosada. Santiago Caputo suele imaginar un escenario político en el cual Milei establezca una hegemonía sobre el espacio de la derecha (por eso es clave destronar a Pro), que confronte con una izquierda fragmentada.
Para ese fin, Cristina Kirchner es vital, porque obtura el surgimiento de nuevos liderazgos y mantiene al peronismo disperso. Esto no quiere decir que haya pruebas de la intervención oficial, pero sí se vio que la escalada del tema los desencuadró y los forzó a explicar más allá de lo conveniente.
El Gobierno tiene otro problema en su esfuerzo por imponer su relato sobre este episodio: el prontuario de Rovira. Desde que perdió su famosa batalla por la reelección con el obispo Joaquín Piña, el jefe de Misiones se convirtió en el administrador del poder local, a partir de un alineamiento con todos los gobiernos nacionales.
“Él es siempre oficialista. No tiene la culpa de que después cambien los habitantes de la Casa Rosada”, ironizó un ácido operador del peronismo. Por eso la hipótesis de que el cambio de votos se trató de un gesto autónomo o de un pase de factura alentado por el peronismo para perjudicar al Gobierno luce poco consistente.
El mensaje que Rovira explicitó en la reunión del jueves en Posadas frente a los principales referentes de su partido fue un recordatorio de ese vínculo, aunque con un ligero aroma a mafia tropical. Nunca desmintió haber dicho ahí que hizo cambiar el voto de sus senadores por un pedido de Milei. El Gobierno se enfureció, habló de operaciones, pero no lo mandó a la hoguera de las redes, a pesar de la profunda incomodidad que causó el recado.
Rovira estableció un pacto electoral con la gestión Milei, basado en una convivencia electoral pacífica en su territorio. LLA no lo hostiga, y él acompaña las políticas oficiales. En los últimos tiempos convirtió su plástico Frente Renovador en un blend peronista-libertario, que incluso llegó a incorporar referentes violetas.
Pero hay un atenuante atendible en la línea de investigación que apunta al Gobierno, a partir de que claramente fue el más perjudicado por el episodio. Manchó su bandera anticorrupción y pagó un costo a diez días de la elección porteña. “¿Explicame cómo pudimos haber sido nosotros los que torcimos la votación si somos los que más perdimos con el episodio?”, razonaba un senador libertario.
Y allí resaltan que fue el macrismo el que apuró el trámite parlamentario para obtener un rédito electoral en la ciudad, cuando aún no estaban asegurados todos los votos para aprobarla. En todo caso es cierto que terminaron regalándole varios puntos de rating a la conferencia de prensa de Lospennato, en un momento en el que intentaba acortar la brecha con Adorni.
En el Gobierno reconocen que puede haber una transferencia de votos a Pro por ficha limpia, pero creen que no será determinante. Lo que sí es seguro es que la relación con el macrismo ha quedado irremediablemente descarrilada. El cruce entre Milei y Macri ya desbarrancó en las acusaciones por falta de transparencia. Es la fase terminal de la disputa entre ellos, que ratifica que la administración de la pelea porteña fue inmanejable para una dupla que se cargó de desconfianzas. Sólo basta ver cómo los dos bajaron abiertamente a la campaña porteña con sus candidatos en el sidecar.
Más incomprobables son las hipótesis de una entente libertaria-kirchnerista, basado en un supuesto interés de Milei en preservar a su hermana Karina de la investigación parlamentaria por el caso $LIBRA, o incluso en la presunta reapertura de conversaciones para ampliar la Corte Suprema (remarcan un proyecto que presentó esta semana el aliado Juan Carlos Romero para extenderla a siete miembros) y ordenar los nombramientos pendientes de los jueces. Como siempre en estos temas judiciales, no hay constancias fehacientes, sólo indicios.
Pero más allá del laberinto de las responsabilidades políticas, hay una lectura más básica, más social, que interpretó el fracaso de ficha limpia como un nuevo gesto de la “casta” para evitar mecanismos de mayor transparencia. A ese mensaje apeló reiterativamente Milei, como un modo de reafirmar que él no está en el mismo barco que el resto de la dirigencia. Intuyó algo.
La novedad silenciosa
Todo el episodio ocurrió en un momento particularmente sensible de la relación entre un sector amplio de la sociedad y la dirigencia, un vínculo que habrá que seguir con extrema atención en el desarrollo del año electoral porque hay indicios de que se está produciendo una novedad muy silenciosa, pero también muy profunda.
En 2023 la gente transmitía un estado de desánimo y desinterés que reflejaba la frustración de que la Argentina no encontrara el rumbo después de 40 años de democracia. Esa sensación generalizada había germinado desde la pandemia y llegaba al momento de la votación manifestada en la vocación de un cambio, no de gobierno, sino de época. Fue la demanda más profunda de un replanteo estructural desde la crisis de 2001.
De ese contexto surgió Milei como el inesperado vector que catalizó el humor social. Después de deambular entre el kirchnerismo y el macrismo, la gente encontró en el exótico líder libertario una diagonal para salir de la encrucijada. Así se resolvió la ecuación electoral, pero no agotó la demanda social, que sigue vigente hasta hoy.
¿Y cuál es la novedad entonces? Hay algunos indicios dispersos de que para un sector de la sociedad Milei solo ya no alcanza para revitalizar la esperanza y el interés en las prestaciones del sistema democrático. Para los militantes fieles es el mesías infalible, pero para la mayoría de sus votantes menos ideologizados tiene un sentido instrumental destinado a estabilizar la economía, bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Rige una lógica meramente transaccional, que está bajo observación constante.
Y la elección en territorio porteño está actuando como un laboratorio experimental. “Lo habíamos visto en Santa Fe y en otras provincias, pero en la ciudad es mucho más nítido el desinterés y la desconexión de la gente con la agenda de la política y de las elecciones, porque siempre fue un electorado más atento y más ávido. Están todos los medios, todos los candidatos, Macri y hasta el Presidente hablando de eso, pero no logran generar interés. Hace un mes el 35% nos decía que tenía ninguna o pocas ganas de ir a votar; ahora ese dato subió a 45%. Un tercio nos dijo que no sabía que se votaba en mayo y dos tercios que desconocía que este año deberá votar dos veces. Entonces creo que acá hay algo más profundo que simple apatía. Hay una nueva desconexión de la gente con la dirigencia, a pesar del cambio que representó Milei”. La reflexión, medular, pertenece a Federico Aurelio, director de Aresco.
Probablemente muchos de esos insatisfechos vayan a votar igual el próximo domingo, e incluso lo hagan por los libertarios. Pero las urnas de la ciudad, así como las de las cuatro provincias que votan hoy, pueden dejar un mensaje mucho más sofisticado que la mera distribución de bancas en las legislaturas.
Todos descuentan una baja concurrencia, aunque eso sería sólo una expresión superficial de otro proceso que sigue su curso subterráneo y que exhibe a un sector de la sociedad ausente frente al espectáculo de la política, con un sentido de ajenidad riesgosa. Como si en las urnas no se definiera demasiado. Más dispuesto a la autogestión de sus problemas que a la solución colectiva.
Milei es el único que hasta hoy mantuvo la llave de la reconexión social a través de los logros económicos, pero ¿qué ocurriría si empieza a resultar insuficiente, si el Milei outsider exhibe un agotamiento? El resto de las fuerzas políticas ofrece una orfandad de propuestas alternativas llamativa y sólo emite señales de dispersión.
El ciudadano común sólo mira su metro cuadrado y su corto plazo y le exige a Milei que bajen los precios y suban los salarios. Por otro lado hay actores del alto poder que tienen menos urgencia y la mirada de mayor alcance, que elogian el plan económico del Presidente, pero se preocupan por las fragilidades del sistema político y la tentación de Milei para embarcarse en peleas en apariencia inconducentes.
El tema surgió recurrentemente en las últimas semanas en encuentros empresariales, diplomáticos y de referentes de los mercados. ¿Por qué Milei, con un programa económico que logró varios de los objetivos que se propuso, no logra convencer definitivamente al establishment de la sustentabilidad de su proyecto?
Muchos se preguntan por qué se embarcó en la escalada más intensa y duradera de agresiones tras la salida del cepo y el acuerdo con el FMI, dos hitos que le permitieron recuperar la centralidad positiva. Otros no terminan de entender por qué LLA no hace un acuerdo con Pro y busca ampliar su base política con otros aliados. Apelan a un razonamiento clásico.
Probablemente le estén pidiendo a Milei que sea quien no es, que actúe como lo harían otros. El Presidente entiende que debe conservar su identidad diferencial, su espíritu antisistema, aunque después deba recurrir al pragmatismo. Es su razón de ser, lo que lo llevó a ser presidente; el día que se diluya ese capital político, se terminó el hechizo. Es el modo en el que entiende que puede ganar en octubre, ampliar su poder y abandonar el estigma de su debilidad legislativa.
Después comenzará una nueva etapa, donde requerirá de otro ropaje si quiere avanzar con sus reformas de fondo y graduarse de gran presidente. Deberá leer inteligentemente el resultado de una elección compleja e interpretar los mensajes solapados que la sociedad expresa cuando vota. De eso dependerá su éxito.
POLITICA
Complejo panorama para el Gobierno en el Senado con la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario

Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.
En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), y el jefe del Pro en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
Garrahan
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor(IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso

La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
POLITICA
Los gobernadores están dispuestos a dialogar con Milei, pero esperan a las elecciones para cerrar acuerdos en el Congreso

El vínculo entre Javier Milei y los gobernadores dialoguistas atraviesa una nueva etapa, tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses. El Gobierno intenta recomponer el vínculo, pero entre los mandatarios provinciales, aunque se muestran dispuestos a abrir canales de comunicación con la Casa Rosada, la mayoría coincide en que un encuentro amplio deberá esperar hasta después de las votaciones del 26 de octubre.
La relación fue tensa desde el inicio del gobierno libertario. Apenas asumió, Milei profundizó el ajuste fiscal con un recorte inédito sobre los giros automáticos a las provincias, la eliminación de fondos compensadores y la licuación de transferencias discrecionales. El mensaje fue claro: no había margen para las negociaciones tradicionales que tenían a la billetera como disciplinadora.
Leé también: Desde la oposición volvieron a reclamarle diálogo al Gobierno y cuestionaron el plan económico: “Está mal y hay que cambiarlo”
Los gobernadores acusaron el golpe y comenzaron a buscar formas de coordinación, primero con expresiones públicas y más tarde con gestos políticos más visibles, con el debate de leyes en el Congreso nacional como principal eje de disputa.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Milei que consiga un acuerdo con los gobernadores, como una de las condiciones de las negociaciones por una ayuda financiera para la Argentina.
“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, reconocieron en Casa Rosada. Desde entonces, los contactos se aceleraron, a tal punto que este lunes a las 10 está convocada a una reunión del Consejo de Mayo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ocupa la silla en representación de los mandatarios provinciales, confirmó su asistencia, pero el Gobierno aspira en una presencia más amplia.
En paralelo, los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas se concentrarán en la campaña. El martes mostrarán músculo político en Puerto Madryn, donde Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) será anfitrión de un acto que busca consolidar un bloque de al menos 20 diputados en el Congreso.
Confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Buscan enviar una señal doble: marcar independencia frente a la Casa Rosada y, al mismo tiempo, mostrar que pueden revalidarse como actores de peso en la próxima etapa parlamentaria.
El guiño de Milei a las provincias
En los últimos días, un grupo de seis mandatarios y una vicegobernadora se reunió en Bariloche durante el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento. Allí dejaron en claro que el diálogo con Nación no está cerrado, pero plantearon que las condiciones políticas y el clima de campaña hacen inviable un acuerdo inmediato.
Leé también: Javier Milei pone en marcha la campaña para las elecciones y visitará cuatro provincias esta semana
“Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos”, sostuvo Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, en conferencia de prensa, aunque aclaró que “la Argentina productiva nace en las provincias y no en la Casa Rosada”.
Otros fueron más duros. Gustavo Sáenz (Salta) advirtió que “el error más grande del Gobierno fue la soberbia” y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck (Río Negro), anfitrión del encuentro, coincidió en que después de octubre podría haber “menor tensión” y, sobre todo, mayor claridad sobre lo que expresen las urnas.
Esa referencia al calendario electoral no es casual. En los despachos provinciales entienden que Milei necesita apoyos legislativos para encarar las reformas de la segunda parte de su mandato, pero al mismo tiempo nadie quiere regalar una foto de consenso que el Presidente pueda usar como capital político antes de las legislativas.
Pero, comprometido con Trump, el Gobierno busca acelerar los puentes. Este lunes, a las 10, se reactivará el Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministros; legisladores; sindicalistas y empresarios. En representación de los mandatarios asistirá Cornejo, uno de los pocos aliados de Milei en el interior, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El rol de Francos volverá a ser clave, pero esta vez acompañado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Son los funcionarios con llegada a casi todos los gobernadores y quienes se encargan de amortiguar los choques con el Presidente.
Un nuevo vínculo tras las elecciones
La tensión no es nueva. Desde que asumió, Milei abrió múltiples frentes con los gobernadores: la coparticipación; la pulseada por los fondos educativos; y la negociación frustrada por la primera versión de la Ley Bases, que naufragó en Diputados por la resistencia de los mandatarios. Aunque en la segunda vuelta legislativa el oficialismo consiguió aprobar la norma, quedó claro que el poder territorial de los gobernadores puede inclinar la balanza.
En ese contexto, cada gesto cuenta. Que Weretilneck se haya mostrado como anfitrión en Bariloche, o que Torres convoque en Puerto Madryn, refleja que las provincias se organizan para hablar en bloque. A la vez, el oficialismo confía en que el desgaste de campaña y la necesidad de fondos frescos obligarán a los mandatarios a acercarse. Milei apuesta a que eso reordene la correlación de fuerzas.
Leé también: La oposición redobla la presión sobre el Gobierno: el Senado tratará en comisión los pedidos de interpelación a Karina Milei y dos ministros
El día después de las elecciones será distinto. Con un nuevo mapa legislativo y con la urgencia de definir el 2026, el Gobierno necesitará apoyos concretos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si entran en una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas.
El Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad; los mandatarios requieren de Nación recursos para sostener sus gestiones. Esa tensión define hoy la política argentina. La foto conjunta -si se diera- llegaría después de que hablen las urnas, pero nadie se anima a confirmarlo.
Elecciones 2025, Javier Milei, Gobernadores

 CHIMENTOS2 días ago
CHIMENTOS2 días agoMario Massaccesi confesó toda la verdad detrás de su fuerte pelea con Paula Bernini

 CHIMENTOS2 días ago
CHIMENTOS2 días agoFlor Jazmín Peña reveló la profunda crisis que tuvo por culpa de Nico Occhiato

 CHIMENTOS2 días ago
CHIMENTOS2 días agoMirtha Legrand bloqueó a una famosa periodista en WhatsApp y ella está desesperada para que le vuelva a hablar