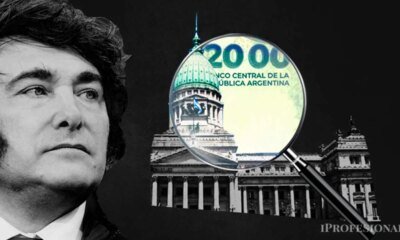ECONOMIA
Se va a poder importar celulares, consolas y televisores con menos impuestos: cómo quedarán los precios

El Gobierno nacional anunció este lunes la quita de aranceles de importación para celulares, que se realizará en dos tramos, así como la reducción de impuestos para consolas de videojuegos, televisores y aires acondicionados.
La medida fue anunciada por el vocero Manuel Adorni, pero luego fue replicada por distintos funcionarios. Uno de ellos fue el ministro de Economía Luis Caputo.
«Continuamos con el proceso de baja de impuestos y aranceles para que todos los argentinos podamos comprar bienes a precios más bajos», escribió Caputo en X, y detalló cómo será la baja de aranceles para importación:
- Celulares: de 16% a 0% en dos etapas (a 8 % inicialmente, para luego ir a cero en enero del 2026).
- Videoconsolas: de 35% a 20%
También se anunció la baja de impuestos Internos:
- Celulares, Monitores, TVs y Aires Acondicionados: de 19% a 9,5% para importados y de 9,5% a 0% para Tierra del Fuego.
Celulares y consolas de videojuegos serán más baratos tras quita de impuestos
Si se estima, a precios actuales, cómo quedarán los precios de celulares y consolas de videojuegos sin los aranceles, la realidad indica que –evidentemente- serán mucho más baratos de los que se ofrecen actualmente en el mercado local.
Por ejemplo, al tomar los valores actuales de distintos modelos de teléfonos en Amazon y quitarle los aranceles de importación (que comenzarán a regir recién en enero del año que viene), se observaría una reducción en su precio.
Un dato a tener en cuenta es que esta reducción de aranceles se suma a la medida anunciada a fines del 2024, cuando el Gobierno determinó que los productos puerta a puerta paguen solo el IVA en los u$s400 de su valor.
De esta manera, en un ejercicio meramente estimativo y a precios actuales, los celulares importados vía Amazon u otras plataformas internacionales en enero del 2026 costarían lo siguiente:
Celular Samsung S24 (512GB)
El Samsung S24 será más barato a partir de la quita de impuestos
- Precio en Amazon: u$s884
- Impuestos estimados sin arancel de importación: u$s224
- Envío gratis
- Precio total en el futuro: u$s1.108 o $1.274.200 al dólar oficial
- En Argentina sale $2.200.000
iPhone 16 (128 GB)

El iPhone 16 quedará más barato a partir de la baja de impuestos para importar
- Precio en EE.UU.: u$s829
- Impuestos estimados sin arancel de importación: u$s208
- Envío estimado: u$s200
- Precio total en el futuro: u$s1.337 o $1.537.550 al oficial
- En Argentina sale $2.249.999
Motorola razr+ (256GB)
- Precio en Amazon: u$s500
- Impuestos estimados sin arancel de importación: u$s113
- Envío gratis
- Precio total en el futuro: u$s613 o $704.950 al dólar oficial
- En Argentina un modelo similar cuesta $1.500.000
Consola Xbox Serie X
- Precio en Amazon: u$s598
- Impuestos estimados sin arancel de importación: u$s181
- Envío: u$s66
- Precio total: u$s845, unos $971.750 al dólar oficial
- En Argentina cuesta $1.600.000

Las consolas de videojuegos también quedarán más baratas
El objetivo del Gobierno es equiparar los valores con los de la región
La medida del Gobierno está apuntada a fortalecer la competencia en el mercado local y, así, bajar los precios de algunos productos esenciales para el día a día como los celulares. Sucede que, tal como se desprende de distintos relevamientos, actualmente un teléfono es mucho más caro en Argentina que en Estados Unidos y otros países de la región.
- Argentina: Samsung Galaxy A35 5G desde $599.999 (unos u$s510 al dólar MEP); iPhone 15 desde $1.700.000 (u$s1.410).
- Brasil: El Samsung Galaxy A35 5G ronda los R$2.200 (aprox. u$s430); el iPhone 15, unos R$5.500 (u$s1.080).
- Chile: El Galaxy A35 5G se consigue por CLP 350.000 (u$s370); el iPhone 15, por CLP 950.000 (u$s1.000).
- Estados Unidos: Galaxy A35 5G por u$s300; iPhone 15 por u$s699.
La diferencia de precios es notoria, especialmente en la Argentina, donde los impuestos y aranceles duplican o incluso triplican el valor internacional de muchos dispositivos.
En ese escenario, la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos tendrán un impacto directo en los precios de los productos tecnológicos. Según estimaciones del Ministerio de Economía y de analistas del sector tecnológico y electrónico, los celulares y notebooks podrían bajar entre un 30% y un 40% en los próximos meses, a partir de la implementación de la primera etapa de la medida.
Por ejemplo, un Samsung Galaxy A35 5G, que hoy cuesta $740.000 en el mercado local, podría acercarse a los $443.000, el valor final de importación directa a través de plataformas internacionales, una vez eliminados los aranceles y reducidos los impuestos internos. En el caso de notebooks y otros dispositivos, la caída de precios sería similar, beneficiando especialmente a los consumidores que buscan tecnología de última generación.
A partir de enero de 2026, cuando el arancel se elimine por completo, se espera que la brecha de precios con la región y con Estados Unidos se reduzca aún más, acercando los valores locales a los internacionales. Sin embargo, el impacto final dependerá también de la evolución del tipo de cambio, los costos logísticos y la demanda interna.
El anuncio del Gobierno y la queja del gobernador de Tierra del Fuego
«El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares: de 16% van a pasar a 0%. Esto se va a producir en dos etapas: la primera, de 16% a 8%, que tendrá un efecto inmediato desde el decreto de esta semana; y en la segunda se eliminarán los aranceles por completo, a 0%, y tendrá efecto a partir del 15 de enero del año que viene», precisó Adorni.
El vocero presidencial fue claro al explicar el objetivo de la medida: «El Gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en dos etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será, como dije, entre jueves o viernes. En la segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a cero y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026″.
Adorni también destacó la reducción de los impuestos internos y la intención de fomentar la competencia y beneficiar a los consumidores, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.
La medida generará preocupación entre las empresas radicadas en Tierra del Fuego y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). El régimen de promoción fueguino, vigente desde hace más de cuarenta años, otorga beneficios fiscales a la industria local, que emplea a miles de trabajadores y abastece buena parte del mercado nacional de electrónicos.
En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó este martes su rechazo al anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos, como celulares y televisores; medida que, según advirtió, tendrá un fuerte impacto sobre la industria fueguina, clave en el ensamblaje de estos bienes.
A través de su cuenta de X, el funcionario dijo que «nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego».
«Lo veníamos advirtiendo, esta medida responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia», concluyó el gobernador luego del anuncio del Gobierno.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,amazon,impuestos,gobierno
ECONOMIA
Chau recorte a Ganancias: una medida con mal marketing político que se usó como carta de negociación

En su afán por lograr una victoria política y hacer avanzar la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei volvió a dar muestras de que la pelea más difícil no es contra el kirchnerismo ni los sindicatos, sino contra las cajas de las gobernaciones provinciales, cualquiera sea su color político.
Entre los seguidores del oficialismo, no se ocultó cierta frustración por el hecho de que la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas haya sido cedido como prenda de negociación para que se pudiera aprobar el resto de la ley de reforma laboral.
No es, por cierto, la primera vez que Milei debe ceder ante los gobernadores. Ya en el mismo inicio de su gestión, cuando presentó el ambicioso proyecto de la «ley ómnibus» -luego devenida en la Ley Bases-, el capítulo fiscal fue el primero en dejarse de lado, ante la evidencia de que el «peronismo dialoguista» puede estar dispuesto a compartir el costo político pero no el costo financiero.
La situación se repitió a mediados del año pasado, cuando en medio de su saga de derrotas legislativas, Milei volvió a ceder ante los gobernadores, que amenazaban con aprobar por ley una coparticipación automática total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y, por cierto, la pulseada estaba justificada: estaba en juego una caja que, a pesos de hoy, equivalía a $400.000 millones semestrales.
Ante el ahorro compulsivo que les había impuesto Toto Caputo a los gobernadores -dado que es el ministro quien aprueba las transferencias de los ATN-, los gobernadores plantearon un desafío al gobierno que ponía en riesgo el mismo principio de equilibrio fiscal.
Este fondo se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. La discusión radicaba en cómo se atribuyen las transferencias. Hubo años en que se repartió la totalidad de lo recaudado -por ejemplo, durante la pandemia- pero en otros momentos casi no se transfirieron recursos.
El promedio de lo que se transfirió en los últimos años es de 26%. Pero hace un año se marcó un mínimo de 7% repartido sobre lo devengado, lo cual derivó en la rebelión de las provincias.
Un impuesto sin marketing político
¿Y ahora? A pesar de la retórica de Milei, que fustiga a los gobernadores por la presión impositiva con la que castigan al aparato productivo -sobre todo con el impuesto a Ingresos Brutos y las impredecibles tasas municipales-, no se vislumbran posibilidades de que el gobierno pueda concretar la baja de Ganancias en el corto plazo.
Varias provincias están pasando dificultades de caja, como quedó en evidencia con la huelga policial en Santa Fe -una situación similar había ocurrido el año pasado en Misiones-. Y en las negociaciones por la ley de reforma laboral quedó claro que los gobernadores se ven a sí mismos con bajo margen de maniobra en el plano fiscal.
El hecho de que el recorte en la recaudación coparticipable recién se hiciera efectivo a partir de 2027 tampoco fue un aliciente para los gobernadores: la mayoría de ellos ponen en juego sus cargos, según el calendario electoral, y esos suelen ser los años de aumento en el gasto público regional.
No sólo argumentaron que si se aprobaba el proyecto tendrían un costo de $3 billones -cuando la mayoría de los analistas, incluyendo ex funcionarios peronistas, calculaba que el costo efectivo sería de $1,7 billones-, sino que además plantearon una dificultad política para convalidar esa reforma.
Ocurre que, tal como estaba planteado, el recorte de Ganancias podía ser interpretado como «un beneficio para el «1% más rico». Ocurre que, aunque el universo de empresas que tributa Ganancias supera la cifra de 140.000, solamente el 1% está dentro del grupo que paga más de $1.000 millones al año -lo cual representa el 76% de lo que se recauda por el impuesto-.
Por consiguiente, en el debate político se torna difícil argumentar que el objeto principal de la rebaja en Ganancias sea el de un alivio a las pyme para que puedan contratar más personal. Más bien al contrario, se notó la dificultad del gobierno para argumentar que el recorte del impuesto a las empresas terminaría redundando en un beneficio para los trabajadores -que sí se ven afectados por Ganancias de la cuarta categoría-.
Una carta de negociación
Claro que desde el gobierno se trata de plantear la situación como un retroceso estratégico, para más adelante volver a insistir con el recorte en la alícuota de Ganancias. El ministro Toto Caputo, tras recordar que durante su gestión hubo bajas de impuestos por el equivalente a 2,5% del PBI, advirtió: «Y queremos seguir bajando impuestos, porque todavía son altos y distorsivos».
De hecho, en pleno debate por el retroceso en algunos sectores de la industria, el gobierno planteó que este alivio tributario sería una compensación por la apertura comercial a la importación y por la apreciación de la moneda nacional.
Sin embargo, desde las provincias se ve este tema como un capítulo cerrado. Es más, hay interpretaciones políticas que apuntan a que, en realidad, Milei nunca se propuso el recorte de Ganancias, sino que lo incluyó en el texto original del proyecto justamente para tener una carta de negociación si se tensaba la discusión con los gobernadores.
Así lo describe el senador chubutense Carlos Linares: «Esta reforma nunca estuvo en discusión. Esta fue una mentira desde el primer momento. Lo usaron como el famoso: ‘¿dónde esconder un elefante?, ponemos muchos elefantes y escondés el que querés’. Eso lo hicieron para apretar a los gobernadores y asegurarse los votos».
¿Milei insistirá con el recorte?
Y también hubo chicanas desde la oposición para que el gobierno central hiciera efectivo el recorte -de 30% a 27% en la alícuota, pero que asumiera el sacrificio su mitad de la recaudación y mantuviera la coparticipación a las provincias.
Quienes hacen ese planteo toman un cálculo del propio gobierno, según el cual el sacrificio fiscal de Ganancias se verá compensado por mayores ingresos derivados del mayor nivel de empleo formal y por el crecimiento del PBI. Hablando en plata, sería un costo inicial de 0,65% del PBI, que se repartiría en un 0,5% para la nación y un 0,15% para las provincias.
Pero claro, esa recuperación sería de forma gradual, siempre asumiendo que la economía crece a una tasa de 4%. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal prevé que la recuperación de la recaudación por Ganancias se lograría en 2030.
Mientras tanto, habría un impacto inmediato, difícil de asumir. En el caso del gobierno nacional, sería de casi $2 billones. Y en el de la provincia de Buenos Aires, de $239.000 millones, lo que deja en claro que la oposición de Axel Kicillkof no solamente estaba fundada en un sesgo ideológico.
Lo cierto es que, aun cuando desde un punto de vista político, el gobierno sienta su obligación de impulsar el recorte de Ganancias, tampoco le viene mal asegurarse la continuidad de ese ingreso, sobre todo cuando se tiene en cuenta que en enero se registró el sexto mes consecutivo de caída interanual real de la recaudación impositiva, y debe mantener el superávit fiscal como pilar de su programa.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,impuestos a las ganancias,reforma laboral
ECONOMIA
Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA, según cada barrio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El precio del alquiler de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires varía considerablemente según el barrio y la cantidad de ambientes, con diferencias que pueden superar en más de un 30% el valor entre las zonas más costosas y las más económicas.
Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, basado en datos de Argenprop, los alquileres publicados en pesos aumentaron en el último año a un ritmo similar al de la inflación de la Ciudad, aunque todavía levemente por encima.
Durante el cuarto trimestre de 2025, el precio promedio para un monoambiente usado alcanzó los $484.985 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes se ubicó en $658.196 y uno de tres ambientes en 1.008.258 pesos.
El reporte destaca que Núñez encabeza el listado de barrios más caros para los alquileres de departamentos usados de uno y dos ambientes, con $542.348 y $757.091, respectivamente. En el segmento de tres ambientes, Villa Urquiza lidera con un promedio de $1.165.389 mensuales.

En el extremo opuesto, Constitución y San Nicolás presentan los valores más bajos para monoambientes: $403.590 y $429.953 respectivamente. Para dos ambientes, los menores precios se registran en La Boca ($539.469) y Constitución ($547.572). En el caso de los tres ambientes, Constitución y Montserrat aparecen como los más accesibles, con $797.147 y $815.129.
La brecha entre los barrios más caros y los más accesibles puede superar el 30% en unidades similares, una diferencia que en términos absolutos implica más de $150.000 mensuales para un monoambiente y más de $300.000 en el caso de tres ambientes.
A nivel comunal, la Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), la Comuna 14 (Palermo) y la Comuna 12 (Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan) concentran los valores de alquiler más elevados. Por el contrario, en las comunas del sur y el macrocentro —como la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat, Constitución) y la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya)— los precios resultan sensiblemente menores.
El informe señala que las valuaciones promedio de las unidades base alcanzaron $484.985 para un ambiente, $658.196 para dos ambientes y $1.008.258 para tres ambientes. Además, tres cuartas partes de las publicaciones corresponden a viviendas de uno y dos ambientes, lo que confirma la preferencia del mercado por este tipo de unidades.
En paralelo, el predominio de departamentos chicos dentro de la oferta consolida una tendencia que se profundizó en los últimos años. Se trata de unidades más demandadas por jóvenes profesionales, estudiantes y hogares unipersonales, pero también por inversores que buscan mayor rotación y menor riesgo de vacancia.
Los datos surgen de publicaciones en pesos y muestran, según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, una desaceleración en la suba de precios respecto de trimestres previos. El crecimiento interanual de los alquileres promedió 33,3%, con una leve convergencia frente al Índice de Precios al Consumidor porteño, que fue de 32,6% en el mismo lapso.

Aunque la variación comienza a alinearse con la inflación, los valores actuales representan una carga significativa en relación con los ingresos promedio. En ese contexto, la evolución de la oferta será un factor clave para determinar si la moderación de precios logra sostenerse en los próximos meses.
En este sentido, la oferta de departamentos en alquiler en pesos durante octubre-diciembre de 2025 duplicó el promedio trimestral del trienio 2017-2019 y multiplicó casi por seis el de 2023. Esto, asegura el relevamiento, demuestra un mercado con mayor stock y menor concentración en barrios puntuales.
Esta expansión se vincula, entre otros factores, con la eliminación de la Ley de Alquileres. Tras el cambio regulatorio, más propietarios optaron por volver a ofrecer sus inmuebles bajo contratos en pesos con condiciones pactadas entre las partes, lo que amplió el volumen de publicaciones y redujo la presión sobre segmentos específicos del mercado.
Si bien el mercado muestra mayor volumen de oferta y una variación interanual más alineada con la inflación, la heterogeneidad territorial sigue siendo el rasgo dominante. La ubicación continúa siendo el principal determinante del valor y explica que, dentro de una misma ciudad, alquilar un departamento similar pueda costar casi el doble según el barrio elegido.
ECONOMIA
El truco para cargar nafta más barata en febrero: guía secreta de promos bancarias y billeteras

El inicio de 2026 sigue presentando desafíos importantes para el bolsillo de los argentinos, especialmente cuando miramos el surtidor. El precio de los combustibles continúa siendo una variable crítica en el presupuesto familiar y personal, obligando a los consumidores a buscar estrategias inteligentes de ahorro. Febrero no es la excepción y llega con un abanico renovado de alianzas entre bancos, fintechs y petroleras.
Navegar entre tantas opciones puede resultar confuso si no se tiene la información clara y ordenada. Las diferencias entre los porcentajes de descuento, los topes de reintegro y los días de vigencia son sustanciales y pueden significar miles de pesos de diferencia a fin de mes. Por eso, hemos realizado un análisis exhaustivo de las «Principales Promociones en Combustibles» vigentes para este mes.
El objetivo de esta guía es simplificar tu decisión cada vez que tengas que llenar el tanque. No se trata solo de ver el cartel más grande con el porcentaje más alto, sino de entender qué promoción se adapta mejor a tu consumo y a los productos financieros que ya tenés. Desde los descuentos masivos de la banca pública hasta las opciones flexibles de las nuevas billeteras digitales, cubriremos todo el espectro.
A continuación, desglosamos las oportunidades más destacadas del mercado. Te contamos exactamente cuándo usar cada tarjeta, qué aplicación necesitas tener instalada en tu celular y hasta cuánto dinero podés esperar de vuelta. Preparate para optimizar tus cargas de combustible como un experto en finanzas personales.
Los campeones del reintegro: 30% y opciones sin tope
En la cima de la pirámide del ahorro para febrero, encontramos a los jugadores que ofrecen los porcentajes más agresivos o condiciones extraordinarias. Banco Nación se consolida nuevamente como una opción líder, ofreciendo un contundente 30% de descuento. Este beneficio es muy versátil, ya que aplica todos los días de la semana en YPF, Shell, Puma y Gulf. El tope de reintegro es de $15.000 por cuenta por mes, una cifra considerable para el conductor promedio, siempre pagando a través de MODO con tarjetas Visa o Mastercard.
Otra opción que merece atención inmediata es Brubank, específicamente para sus usuarios del «Plan Ultra». Esta fintech ofrece un impresionante 30% de reintegro en combustible. La gran ventaja es que aplica todos los días, brindando una flexibilidad total al usuario. El tope es de $6.000, pero atención: este tope es por transacción, lo que permite múltiples cargas con descuento a lo largo del mes hasta alcanzar el límite del plan.
La sorpresa más disruptiva del mes llega de la mano de Personal Pay. Esta billetera virtual rompe el molde al ofrecer un 20% de descuento sin tope de reintegro. Esto es ideal para quienes realizan consumos muy elevados de combustible, como transportistas o viajantes. Aplica todos los días en Shell, Puma, Gulf, Axion y Wico, aunque es importante notar que YPF no figura en su lista de comercios adheridos en la imagen principal.
Para cerrar este grupo de élite, no podemos olvidar la alianza específica de Gulf con Banco Nación. Mantiene el excelente 30% de descuento con un tope mensual de $15.000. Al igual que la promoción general del Nación, está vigente todos los días de la semana. Esta constancia en las promociones de la banca pública es un alivio para quienes buscan previsibilidad en sus ahorros.
Los gigantes regionales y las cuentas sueldo
Un escalón más abajo en porcentaje, pero con topes de reintegro muy atractivos, se encuentran varias entidades bancarias tradicionales y regionales. El Banco Patagonia ofrece un sólido 25% de descuento en las principales petroleras (YPF, Axion, Shell, Puma). Este beneficio es exclusivo para los días jueves y requiere que el cliente posea una Cuenta Sueldo o pertenezca al segmento «Cartera Singular». El tope de devolución es de $15.000 mensuales, igualando la oferta del Nación en términos absolutos.
Un grupo de bancos provinciales ha salido con una propuesta muy fuerte para febrero. Hablamos de los bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz. Estas entidades ofrecen un 20% de descuento los días viernes. Lo más destacado aquí es su tope de reintegro: $20.000 por mes, el más alto entre las promociones con límite fijo analizadas en las imágenes, ideal para llenar tanques grandes antes del fin de semana.
El Banco Credicoop presenta una estrategia diferente pero igualmente valiosa para el ahorro constante. Ofrece un 20% de descuento los días viernes en YPF, Axion y Shell. Su particularidad radica en el tope, que es de $6.000 por semana. Esto significa que, si cargás combustible todos los viernes del mes, podés acumular un ahorro total mensual superior a los $24.000, superando a muchas otras opciones.
Por su parte, el Banco Comafi se enfoca en el fin de semana. Ofrece un 20% de descuento los sábados en YPF. Esta promoción, orientada a clientes con Cartera Único, tiene un tope de $10.000 por semana, siendo una excelente alternativa para las salidas de fin de semana.
Planificación semanal: un descuento para cada día
Si tu banco principal no está entre los líderes absolutos, no te preocupes: la semana está llena de oportunidades específicas. Los lunes, por ejemplo, los clientes de Banco Galicia pueden acceder a un 15% de descuento. Esta promo aplica en las principales estaciones con un tope de $15.000 mensuales. Es una forma correcta de empezar la semana, aunque el porcentaje es menor que los líderes.
Los martes aparecen opciones interesantes para segmentos específicos. ICBC ofrece un 15% de ahorro para clientes con cuenta sueldo, con un tope de $15.000 por mes, válido en varias petroleras. Simultáneamente, el Banco Hipotecario brinda un 15% de descuento los martes, exclusivo en Axion. En este caso, el tope es de $8.000 mensuales y se debe pagar con Visa.
Avanzando en la semana, el Banco Santander dice presente con propuestas segmentadas. Para YPF, ofrece un 10% de descuento los jueves, con un tope de $7.500 mensuales, y requiere el pago a través de la App YPF. Curiosamente, para Axion, Santander mejora la oferta al 15% los martes, con un tope ligeramente superior de $8.000 al mes.
Finalmente, el domingo también tiene su oportunidad de ahorro para cerrar la semana. El Banco Ciudad ofrece un 10% de descuento en YPF. Si bien el porcentaje es modesto, el tope de $10.000 mensuales es razonable para una carga complementaria. Esta promoción es válida pagando con MODO y tarjetas Visa del banco.
Claves para maximizar el ahorro y leer la letra chica
Para aprovechar estas promociones al máximo, es fundamental entender el rol de las billeteras digitales. La gran mayoría de los descuentos analizados, como los de Banco Nación, Ciudad, Galicia y las entidades regionales, exigen el pago a través de MODO. Esto implica tener la aplicación descargada, tus tarjetas bancarias vinculadas y pagar escaneando el código QR en la estación de servicio.
Otro punto crucial es diferenciar entre los clientes generales y aquellos con paquetes específicos. Muchas de las promos más jugosas, como el 25% de Patagonia o el 15% de ICBC, son exclusivas para clientes con Cuenta Sueldo o segmentos premium (como «Singular» o «Único»). Antes de ir a cargar, verificá en tu home banking si tu tipo de cuenta califica para el descuento máximo.
No pierdas de vista las aplicaciones propias de las petroleras. En el caso de las promociones de Santander para YPF y Hipotecario (según algunas gráficas), se menciona explícitamente el requisito de pagar mediante la App YPF. Combinar la app de la petrolera con el medio de pago bancario correcto es a menudo la llave para destrabar el beneficio.
Por último, llevá un control mental o anotado de tus consumos para no exceder los topes. Recordá que algunos topes son mensuales (como Nación o Galicia), otros semanales (como Credicoop o Comafi) y otros por transacción (como Brubank). Superar el tope significa pagar el precio completo por el excedente, diluyendo el impacto positivo del ahorro en tu economía general de febrero.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,promociones,consumo,nafta,bancos,billetera,ahorro

 POLITICA2 días ago
POLITICA2 días agoAcuartelamiento policial en Santa Fe: reclamo salarial y temor a un conflicto nacional de seguridad

 ECONOMIA2 días ago
ECONOMIA2 días agoCuánto le cuesta a la clase media llenar el changuito y cómo varían los precios de los alimentos entre provincias

 POLITICA2 días ago
POLITICA2 días agoLa advertencia de ATE a los gobernadores que apoyan la reforma laboral: “Firmarán su sentencia de muerte”