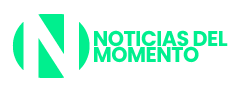ECONOMIA
Dato clave para el Gobierno, una encuesta revela cuánta gente usaría los dólares del colchón y para qué

El plan del gobierno de Javier Milei para que los dólares «del colchón» entren en circulación no da señales de arranque y podría no tener el efecto que espera incluso si avanza la «ley de inocencia fiscal» que aguarda tratamiento en el Congreso, según se desprende de una reciente encuesta que reveló que más de la mitad de los ahorristas no tiene intención de usar esos billetes en la economía formal y prefiere «guardarlos».
Las medidas que puso en marcha el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al ARCA buscan que los dólares sin declarar se destinen al consumo, el crédito y la inversión, para remonetizar la economía y cargarle combustible a la actividad. Se creó un Régimen Simplificado de Ganancias al que ya adhirieron varias provincias y se subieron los montos obligatorios para informar el origen del dinero.
Ahora aguardan por la ley que «blindaría» a los ahorristas frente a eventuales cambios de régimen en futuras administraciones, un elemento clave para generar la confianza que necesita el Gobierno. Caputo estima que los argentinos tienen alrededor de u$s200.000 millones «bajo el colchón», algo que también llamó la atención del FMI.
Sin embargo, la encuesta de la consultora Zuban Córdoba sobre este tema arrojó al menos dos posibles inconvenientes para el plan del Gobierno. El primero es que solo dos de cada diez personas dice tener dólares guardados «bajo el colchón», algo que suma algo de incertidumbre sobre la cifra real.
Encuesta clave sobre los dólares del colchón: cuántos los «sacaría» y cuántos prefiere guardarlos
El sondeo se llevó a cabo entre el 7 y el 9 de junio, con 1.500 casos y un margen de error de + / – 2,5%. Ante la pregunta elemental, solo el 19,9% de los encuestados afirmó tener «dólares ‘en el colchón’ ahorrados», mientras que el 72,1% respondió que no tiene y el 8% prefirió no responder.
Solo dos de cada diez encuestados dice tener ahorros en dólares ‘bajo el colchón’
La consultora apuntó que ese porcentaje «habla a las claras de la poca capacidad de ahorro de la sociedad argentina en los últimos años» y de que «el fenómeno del ‘dólar colchón’ es sin dudas algo reservado para las clases medias altas y altas». En cualquier caso, el inconveniente para el plan del Gobierno es que está dirigido a un universo muy compacto al cual necesita seducir.
Sin embargo, el mayor problema es la poca predisposición que encontró la encuesta de Zuban Córdoba entre los que sí tienen dólares ahorrados para «sacarlos del colchón» y usarlos en la economía formal, dado que el 45,7% respondió que prefiere «seguir ahorrando/guardando» cuando se les preguntó «qué piensa hacer con ellos».
A ese porcentaje se le suma un 8,8% que respondió que los guarda «para las vacaciones». Es un número importante porque totalizar un 54,5% de los que tienen dólares «bajo el colchón» que no quiere usarlos como propone el gobierno de Milei y que, además, la salida de divisas por turismo seguirá siendo un factor complejo para Caputo, que necesita atraer billetes.
En tanto, solo el 12,2% de ese reducido universo de ahorristas respondió en la encuesta que va a «blanquear» sus dólares sin declarar «en el banco gracias a las nuevas medidas». Hay, sin embargo, una parte de ese ahorro que ya entró en circulación, pero por efecto del ajuste: el 9,5% de quienes dijeron tener billetes verdes guardados los usa «para llegar a fin de mes».
El desafío que enfrenta el plan del Gobierno para atraer los dólares «del colchón»
La encuesta arrojó otros números llamativos a los efectos del plan que puso en marcha el Gobierno. Por ejemplo, que el 16,6% eligiera la opción «otro» indica que una parte bastante significativa de quienes ahorran en dólares no saben o no quieren decir si prefieren guardarlos o usarlos, ya sea para un consumo puntual o para algún proyecto.

Apenas el 12% se mostró dispuesto a ‘sacar’ sus dólares y más del 50% los seguirá guardando
Ese sector sugiere que el gobierno de Milei tiene algún margen para generar más adhesión y lograr que ese dinero se ponga en circulación, ya sea en dólares o en pesos. A eso se suma que el 7,2% de los consultados respondió que «no sabe» qué hará.
Por otra parte, la encuesta de Zuban Córdoba ofreció dos frases para que los entrevistados dijeran si estaban de acuerdo o no. Una fue: «Cuando los ministros de Milei traigan sus dólares del exterior, voy a gastar los míos». Tuvo 45,4% a favor y 41,2% en contra.
La otra frase fue: «Lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden». El 57,8% se mostró de acuerdo y el 36,6% en desacuerdo. Más allá del matiz político de la pregunta, las respuestas rozan un aspecto central para el plan como es la confianza.
La confianza, un aspecto clave para Gobierno y oposición: ¿cómo está el humor para las elecciones?
No es ningún secreto que la política es determinante para la confianza económica. De hecho, es la motivación central del proyecto que envió el gobierno de Milei a la Cámara de Diputados para «blindar» las medidas. Sobre este aspecto, la encuesta también encendió una luz amarilla en pleno año electoral y para todo el sistema político, no solo para el oficialismo.
Luego de que se registrara un alto ausentismo en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y de otros distritos, la encuesta preguntó a los entrevistados qué factores podrían motivarlos para ir a votar y el 43% respondió que la certeza de que su voto «puede generar un cambio». Al ser la opción más elegida y no llegar a la mitad, el número sugiere que el voto «empieza a ser percibido, por una parte, del electorado con escepticismo», según evaluó la consultora.
En tanto, ante la pregunta sobre qué cosas desmotivan para ir a votar la respuesta más elegida con el 25% fue la «falta de confianza en los partidos o candidatos», lo que marca un desafío para Gobierno y oposición. Le siguió la «desconfianza en el sistema electoral» con 17,7% y, al mismo nivel, con 17,5%, la sensación de que el voto «no genera cambios».

La falta de confianza se vuelve un problema para todo el sistema político en pleno año electoral
Más allá de estos datos, lo paradójico es que el 65% de los encuestados cree que el voto debe seguir siendo obligatorio en la Argentina, contra el 31,3% que considera que debería ser voluntario. Esa segunda postura predomina sobre todo entre quienes dijeron haber votado a Milei en el balotaje de 2023.
Pero mientras se acercan las elecciones legislativas nacionales de octubre el gobierno de Javier Milei aspira a que la confianza se dé, principalmente, sobre el programa económico que exhibe como medalla el descenso de la inflación y busca ahora atraer los dólares que están «bajo el colchón» al circuito formal, una meta que según esta encuesta no parece tan fácil.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,dólar,gobierno,encuesta
ECONOMIA
La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

REUTERS/Matias Baglietto/
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) presentó sus primeras proyecciones para la campaña agrícola 2025/2026 en el marco de un escenario marcado por la volatilidad macroeconómica y una agenda de reformas aún en construcción para el sector rural argentino. La entidad estimó que la producción total de granos alcanzará los 142,6 millones de toneladas, lo que establece una marca inédita respecto a los últimos ciclos.
Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales, brindó el detalle de las proyecciones durante el lanzamiento oficial de la nueva campaña, basado en un análisis de las superficies destinadas a los principales cultivos de verano y los datos preliminares acerca de la tecnología que planean incorporar los productores. De acuerdo a lo indicado por la entidad, la superficie dedicada a la soja sufriría una reducción interanual del 4,3%, ubicándose en 17,6 millones de hectáreas. Esto implicaría una producción estimada de 48,5 millones de toneladas, un 3,6% por debajo del ciclo previo.
Por contraste, el maíz aparece como uno de los grandes protagonistas del año. La superficie asignada a este cereal alcanzaría los 7,8 millones de hectáreas, conformando un salto interanual del 9,9%. El crecimiento tendría impacto directo en el volumen cosechado, que se ubicaría en 58 millones de toneladas de maíz, cifra que representa un incremento del 18,4% frente a la campaña anterior. Este dato adquiere mayor relevancia porque establece un valor récord para el cultivo, según los registros de la institución.

En la misma línea, el girasol reflejaría el mayor salto porcentual entre los principales cultivos estivales. Las proyecciones marcan un aumento del 22,7% en la superficie, superando las 2,7 millones de hectáreas. El resultado estimado para el volumen producido se eleva a 5,8 millones de toneladas, un aumento del 16%.
En cuanto al sorgo, el informe de la BCBA proyecta un crecimiento del 10% en el área sembrada, ascendiendo a 0,9 millones de hectáreas, aunque las fuentes detallan que la producción prevista para este cultivo rondaría los 3 millones de toneladas, con una retracción del 3,2% respecto al ciclo anterior.
La mirada técnica de la BCBA atribuye buena parte del optimismo de estas cifras al retorno de condiciones climáticas favorables para el sector agrícola. La entidad explicó que las buenas reservas hídricas al inicio de la campaña y la expectativa de un escenario climático neutral a mediano plazo otorgaron un margen de previsibilidad que no estuvo presente en años previos. No obstante, las autoridades señalaron que las cifras finales seguirán sujetas a la evolución de las precipitaciones y las temperaturas durante la ventana de siembra y los períodos críticos de desarrollo de los cultivos, tanto para los granos gruesos como para los de invierno.
A la tradicional incertidumbre asociada a los factores climáticos se sumó este año la discusión política y económica. Ricardo Marra, presidente de la BCBA, recordó la histórica posición de la entidad en relación con la presión fiscal y las políticas de estímulo al agro. Durante la apertura del evento, Marra exhortó a “eliminar los impuestos distorsivos sobre la producción” y remarcó la necesidad de “avanzar hacia políticas permanentes que otorguen previsibilidad y un horizonte de largo plazo”.

El dirigente reconoció medidas adoptadas por el Gobierno nacional, como la unificación cambiaria, el fin de las restricciones cuantitativas a la exportación, la desburocratización del comercio y la apertura de mercados. No obstante, Marra insistió en que “la clave es establecer reglas de juego claras que permitan al sector agropecuario desplegar todo su potencial”.
Costa, desde la economía de la BCBA, reiteró que a pesar de los resultados positivos en las nuevas estimaciones, la producción nacional no logró consolidar un crecimiento sostenido. “Un récord que no sé si es para festejar tanto. En realidad tenemos que estar festejando récords mucho más importantes. La producción argentina está estancada desde hace años, no crece de manera sistemática. Estos 143 millones de toneladas no son muy distintos de los 140 millones de 2018/2019”, afirmó durante la presentación.
Las autoridades de la Bolsa identificaron varios factores estructurales que, en su análisis, impidieron el despegue productivo del agro argentino. Mencionaron los derechos de exportación, la brecha cambiaria, la presión impositiva en distintos niveles de gobierno, la falta de infraestructura suficiente, el costo logístico elevado y la inestabilidad macroeconómica como limitantes para alcanzar los volúmenes que hoy tienen países competidores, entre ellos Brasil. De acuerdo a Costa, “Argentina debería estar produciendo 150 o 155 millones de toneladas como un nuevo normal, y no conformarse con los 130 de los últimos años”.
La BCBA incluyó proyecciones para los cultivos de invierno, que complementan la oferta de granos gruesos, al estimar una cosecha de 22 millones de toneladas de trigo y 5,3 millones de toneladas de cebada para el ciclo en curso. Estos datos acompañan el perfil de una campaña robusta no sólo por los resultados de verano, sino también gracias al aporte invernal.
El informe puntualizó la mayor intención de los productores de aumentar el nivel tecnológico aplicado, especialmente en el maíz para grano comercial. Se anticipa un incremento del 8% en la incorporación de tecnología orientada tanto a la selección de materiales de siembra de alta calidad como a un uso más intensivo de fertilizantes. Los especialistas de la Bolsa calcularon que la inversión total en tecnologías superaría los US$ 15.000 millones, lo que constituye un salto relevante de capital en insumos críticos y genética de punta.
Las cifras de desempeño productivo tienen consecuencias económicas contundentes. Según la proyección oficial de la BCBA, las exportaciones ligadas a la cadena de granos alcanzarían los USD 32.938 millones, lo que marca un aumento del 3,3% respecto a la campaña anterior. El valor agregado generado por todo el entramado agrícola ascendió a USD 43.237 millones, una suba interanual del 1,5%. El panorama fiscal también acompaña esta tendencia: la recaudación consolidada proyectada para la campaña se ubica en USD 12.905 millones, un incremento del 6,5%.
El informe financiero de la BCBA añadió que tanto la mejora en el valor agregado como el aumento en las exportaciones influyen de manera directa en la generación de divisas y en la estructura de ingresos fiscales, dos cuestiones fundamentales para la macroeconomía nacional.
Las autoridades reiteraron que el desarrollo pleno del sector agrícola sigue ligado a la instrumentación de medidas estructurales y a la evolución de los compromisos del Estado con los productores y exportadores argentinos. La distancia que separa a la Argentina de los máximos históricos o de los niveles de sus competidores regionales aparece motivada, según la BCBA, tanto por la inestabilidad institucional como por barreras regulatorias y fiscales que actuaron como freno en las campañas recientes.
ECONOMIA
Alerta para Caputo: empiezan a recalentarse los precios tras el regreso de la brecha del dólar

Las consultoras económicas que semanalmente miden la evolución de los precios detectaron que el IPC de septiembre se ubicaría algunas décimas por encima de los meses anteriores.
La última que publicó —Eco Go, la consultora manejada por Marina Dal Poggetto— estimó un IPC del 2,3% para este mes, pero con los alimentos algo por arriba: 2,8%.
Consultora anticipan mayor inflación en septiembre
Para LCG y Empiria, otras dos consultoras que miden regularmente la inflación, el IPC también rondará el 2,3%. Es decir, una ligera suba respecto del 1,9% de agosto y del mes de julio.
EconViews proyectó 1,9%, pero con una aceleración en la suba de los precios durante la semana pasada.
En general, los economistas vienen detectando que la incertidumbre cambiaria está metiendo otra vez ruido en la formación de precios. Por ahora una dinámica incipiente.
Desde algunas compañías alimenticias líderes dijeron a iProfesional que el enfriamiento del consumo masivo pone un límite a cualquier idea de agrandar los márgenes empresariales.
Sin embargo, para las próximas semanas aparecieron algunos hechos que volvieron a desmejorar las expectativas.
El salto del dólar le pone presión a los precios
Durante septiembre, la suba del dólar, que desembocó en la intervención del Banco Central en el techo de la banda, le puso presión a los precios de los bienes, incluyendo los alimentos.
De todas formas, el director de una de las compañías más grandes del país se sinceró ante la consulta de iProfesional: «No tenemos margen para trasladar a los precios la mayor parte de la suba del tipo de cambio porque el mercado no está convalidando. Preferimos mantenernos así, inclusive con márgenes cercanos a cero en algunos casos, antes que perder ‘market share’», aseguró la fuente.
Sin embargo, el escenario se complicó en las últimas jornadas. La reposición de algunas restricciones en el mercado cambiario le volvió a dar vida a la brecha cambiaria.
Esa diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones del MEP y el CCL ya está en el 10%.
Lo notable también es que el dólar mayorista, que tocó $1.315 tras el anuncio de salvataje de los Estados Unidos, subió a $1.360 en el comienzo de la semana. Un alza del 3,4% entre jueves de la semana pasada y ayer lunes.
Supermercados, en alerta por nuevas listas de precios
«Puede ser que esta semana, las empresas líderes aparezcan con algunas listas nuevas. Obviamente, se la vamos a rebotar, o le compraremos exclusivamente lo que se vende de su marca. Ellos correrán el riesgo de perder mercado», advirtió el director de uno de los grandes supermercados.
A diferencia de otros momentos, donde la pelea entre los grandes comerciantes y los formadores de precios estaba a flor de piel, ahora la prioridad es mantener el mercado. Por eso es más común que otras veces las negociaciones de «baja intensidad»: no solo se mantienen precios, sino que, además, los proveedores también están abiertos a convenir mejores condiciones de venta (plazos, por ejemplo).
Hubo un llamado de atención para las grandes cadenas: fue el dato del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) —que mide la variación de precios a los que los productores e importadores acceden en el mercado interno—, que el mes pasado tuvo una suba del 3,1%, con lo que quebró la tendencia descendente.
Esta vez no solo hubo alzas entre los bienes importados, sino también entre los nacionales (+2,9%).
Fabricantes, en guardia por la inflación
Algunas de las empresas líderes fabricantes de productos de la canasta esencial, tienen previsto «aguantar» las listas de precios mientras el valor del dólar mayorista no supere el techo de la banda, en $1.475.
Está más que claro: las ventas planchadas a nivel minorista le ponen un límite contundente a la posibilidad de recomponer los márgenes. Ese límite, de acuerdo a distintas consultas formuladas por este medio entre compañías líderes del consumo masivo, estaba en torno de los $1.400.
«Lo que está claro es que no podemos volver al pasado. ¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011?», dijo Javier Milei durante una entrevista en Ushuaia, adonde fue a hacer campaña para las próximas elecciones.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,inflacion,dolar,supermercado,alimentos
ECONOMIA
Por qué el metal inesperado que promete ser una de las grandes salvaciones para Argentina está pasando su mejor momento

El cobre se encamina a su mayor avance mensual en un año, mientras los inversionistas sopesan los problemas de suministro frente a los débiles datos del sector manufacturero de China.
Eso podría ser una buena noticia para Argentina, donde el metal no produce (lo hizo hasta 2018, cuando cesó el ciclo de Minera La Alumbrera), pero al que todos le ponen fichas para que sea el impulsor de una industria que ahora entusiasma por los millones que podrían llegar, a partir de una escala de inversión y de exportación muy superior a la del litio. El país hoy cuenta con 8 proyectos cupríferos que hacia 2030 podrían aportar USD 10.000 millones de exportaciones anuales, proyectó Michael Meding, director de McEwen Coppery a cargo del emprendimiento “Los Azules”, de la canadiense McEwen Mining, en San Juan.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector podría triplicar sus exportaciones, desde los USD 4.700 millones del año pasado, hasta USD 12.000 millones en 2032, y duplicar los empleos, directos e indirectos, hasta llegar a 200.000 para ese año.
Si bien los precios retrocedieron el martes en la Bolsa de Metales de Londres, aún acumulan un alza de 4,5% en septiembre y se mantienen cerca de un máximo de 16 meses. El cobre se ha visto impulsado por interrupciones de suministro, la más reciente la declaración de fuerza mayor de Freeport-McMoRan en la gigantesca mina Grasberg, en Indonesia.
“Cuanto más tiempo permanezca la mina fuera de servicio, más durará el rally”, señalaron analistas de Société Générale en una nota, describiendo al cobre como “en llamas”. Tras la paralización de Grasberg, y dado el incremento constante de la demanda, el mercado podría encaminarse este año al mayor déficit anual desde 2004, advirtieron.

Unas 800.000 toneladas de lodo inundaron recientemente los túneles subterráneos en Grasberg, causando la muerte de al menos dos trabajadores, lo que llevó a Freeport a recortar su proyección de producción para este año y el próximo.
La minera estadounidense acordó ceder gratuitamente una participación de 12% en su unidad indonesia al gobierno, informó CNBC Indonesia, citando al jefe del fondo soberano Danantara. La desinversión forma parte de un acuerdo para extender la licencia de operación de Grasberg hasta 2041.
En el frente macro, cifras publicadas en China mostraron el martes que la actividad fabril extendió su caída a un sexto mes consecutivo, la racha más larga desde 2019. El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero se ubicó en 49,8 —las cifras bajo 50 señalan contracción—. Es la primera evidencia de que la debilidad de la economía persistió hasta el cierre del tercer trimestre.
“Mirando más allá de la volatilidad de factores estacionales y temporales, vemos una economía que necesita mayor apoyo de políticas para evitar un retroceso más pronunciado”, señaló Bloomberg Economics.
El cobre ha tenido un año volátil, afectado por interrupciones de suministro y cambios en la política comercial de la administración Trump, tanto en forma de aranceles específicos por país como de gravámenes sectoriales dirigidos a ciertos tipos de importaciones de productos de cobre de Estados Unidos. Al mismo tiempo, existen amplias expectativas de mayor demanda, incluyendo para la transición energética y los centros de datos de inteligencia artificial.
El cobre bajó un 0,6% a USD 10.347 esta mañana. Los precios acumulan un alza de 18% este año y tocaron un máximo apenas por encima de USD 11.000 en mayo de 2024. El aluminio, zinc y níquel registraron pocos cambios el martes.
En mayo, Lundin Mining, la minera canadiense que en agosto del año pasado conformó junto a BHP el “Proyecto Vicuña” en una operación de USD 3.000 millones, anunció una primera estimación inicial de recursos en el depósito Filo del Sol.
Junto a las actualizaciones de los depósitos de Filo del sol y Josemaría, señaló la compañía desde Vancouver, Canadá, la estimación posiciona al Proyecto Vicuña “como uno de los mayores recursos de cobre, oro y plata a nivel mundial”.
La estimación, señaló Lundin, “representa un hito significativo en el desarrollo de un distrito minero de clase mundial en la región.
El proyecto Vicuña es una iniciativa conjunta entre Lundin Mining y BHP, la minera má grande del mundo, con una participación del 50 % cada una. El acuerdo estratégico, dice el comunicado, “busca aprovechar las sinergias entre los depósitos de Filo del Sol y Josemaría, que se encuentran en proximidad, para optimizar la infraestructura compartida y permitir expansiones escalonadas.
Con información de Bloomberg

 POLITICA3 días ago
POLITICA3 días agoFrancos apuntó al gobierno de Kicillof por el triple femicidio narco: “¿Qué dirá la gente que votó a Magario?»

 POLITICA2 días ago
POLITICA2 días agoEmilia Orozco: “Si vuelve el kirchnerismo, todo el esfuerzo que hicieron los argentinos se va a tirar a la basura”

 POLITICA3 días ago
POLITICA3 días agoCiudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela