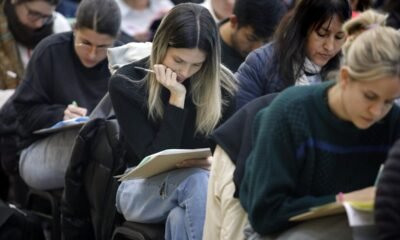ECONOMIA
Expertos advierten sobre los riesgos que pueden jaquear al plan Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo aspira con el plan para fomentar el uso de los dólares guardados bajo el colchón a dinamizar la actividad económica, y estimó que en 2025 se podría crecer más del 6% y mantener ese ritmo en los próximos años, pero los analistas advierten que la apreciación cambiaria y la falta de acumulación de reservas en forma genuina implican riesgos.
La consultora Equilibra destacó que «el nivel de actividad económica alcanzó en febrero el pico previo de fines de 2017, trazando una recuperación en forma de V apuntalada por la recomposición del poder adquisitivo, la notable expansión del crédito bancario al sector privado y la reducción del impuesto inflacionario».
Pero esta trayectoria se frenó en seco durante marzo, cuando la actividad económica se contrajo 1,8% en la comparación mensual desestacionalizada, poniendo fin a una racha de diez meses consecutivos de recuperación por la incertidumbre respecto a la continuidad del régimen cambiario, previa al anuncio de la salida parcial del cepo y el esquema de bandas de flotación, una inflación que ese mes trepó a 3,7%, y los efectos de las inundaciones.
Actividad económica: ¿qué muestran los datos preliminares de abril?
Las primeras proyecciones de las consultoras privadas sobre la marcha de la actividad económica en abril son dispares.
De acuerdo a Orlando Ferreres, la actividad económica registró en abril un repunte en la serie desestacionalizada de 1,3% contra marzo, una suba de 5,6% interanual y en el primer cuatrimestre acumuló un repunte de 6,6%.
Según su relevamiento, 7 de 11 sectores crecieron contra abril del año pasado: Intermediación Financiera (29,8% a/a), Construcción (+7,4% a/a), Comercio (6,7% a/a) y Minas & Canteras (5,6% a/a) fueron los sectores más dinámicos que crecieron por encima de la actividad agregada; mientras que Agricultura & Ganadería (-5,2% a/a) presentó la mayor caída.
A su vez, el indicador adelantado de Eco Go refleja en abril una leve recomposición de la actividad económica en abril de 0,8% contra marzo.
En cambio, el anticipo que elabora la consultora Equilibra marca en abril una caída de 0,8% contra marzo, encadenando dos meses seguidos a la baja, y un alza de 3,5 por ciento interanual.
A su vez, un informe del Grupo SBS sostuvo que «los indicadores que monitoreamos presentan señales mixtas, aunque creemos que podría haber habido un rebote tras la caída de marzo».
«Nuestras series desestacionalizadas apuntaron para abril a subas en la recaudación de débitos y créditos, en la producción y ventas de autos, en despachos de cemento y en el Índice Construya. Además, el índice Líder de la Universidad Di Tella también mostró una suba a la vez que las importaciones devengadas también rebotaron. Por el lado negativo, cedieron la demanda de electricidad, ventas minoristas y producción de acero, siempre según nuestras series desestacionalizadas», explicó.
Pespectivas hacia adelante: los riesgos que pueden jaquear el plan de Luis Caputo
Hacia adelante, en un escenario en el que se prevé que la inflación desacelere y pueda perforar el 2% mensual, las perspectivas de los economistas es un sendero de crecimiento, pero un poco más débil y manteniendo disparidad entre los sectores.
En ese marco, las consultoras proyectan una expansión de la actividad económica un poco menos optimista que Caputo, de entre 4,5%y 5%, aunque afirman que la dinámica dependerá de varios factores, y algunos de ellos conllevan riesgos.
Pamela Morales Jourdan, analista de EconViews, señaló a iProfesional que «la actividad va a seguir floja en los próximos meses«.
«El crecimiento del crédito en pesos y las medidas orientadas a movilizar los ahorros bajo el colchón podrían aportar cierto impulso al consumo», pero «el proceso electoral, el tipo de cambio apreciado y el estancamiento de los salarios reales seguirán limitando el dinamismo«, fundamentó.
La analista sostuvo que «la apreciación perjudica a varios sectores, por lo que esperamos que la recuperación sea lenta, no creemos que sea del 6%, más bien esperamos para este año un incremento del PBI en torno del 4,6%, ayudado en gran parte por un arrastre estadístico del 4,1%».
Por su parte, Milagros Gismondi, economista de Cohen Aliados Financieros, planteó que «dentro de este nuevo esquema que muestra un tipo de cambio contenido, es un riesgo la apreciación cambiaria para la actividad económica, aunque probablemente sea más para fin de este año o principios de 2026″.
«Es un riesgo que todavía falta madurar, fundamentalmente porque aún quedan muchos sectores con algo de recorrido de crecimiento», alegó la economista en una charla virtual.
De todos modos, la especialista alertó que la apreciación cambiaria genera una presión mayor en el balance de servicios, fundamentalmente en turismo, que registra déficit, lo que a su vez impacta en las reservas.
Ese es uno de los riesgos que ve al plan económico en el marco del actual esquema: «Tenemos déficit cambiario de turismo que viene fuerte, y va a seguir siendo un dolor de cabeza y una demanda continua de dólares, y lo que vemos es que probablemente no se puedan acumular reservas via el MULC, y más con un Banco Central que no va a comprar divisas dentro de la banda sino que va a esperar a que llegue al piso».
En sintonía, el analista financiero Christian Buteler consideró que la razón principal que impulsó esta semana la suba del dólar oficial que el jueves se acercó a los $1.200 es que «el tipo de cambio está bajo, y un dólar barato genera mayor incentivo a comprar y menor a vender«.
«Hoy Argentina es más cara que París. Empiezan a crecer las importaciones, perdiste el 85% del superávit comercial del primer cuatrimestre contra igual periodo del año pasado. Salió abril, fue otro mes donde el turismo que sale subió un 30% y el que entra al país bajo un 4. La economía está dando muchas señales de que hay algo que no cierra, y eso es el que el tipo de cambio está barato para los costos actuales», recalcó.
En ese marco, el experto concordó que «la apreciación cambiaria es un riesgo porque ves que se reemplaza producción local por importaciones y eso termina afectando el nivel de empleo y, por lo tanto, el consumo y la recuperación de la actividad«.
El economista Federico Glustein también previno que «la apreciación cambiaría puede ser riesgosa porque pone en jaque en el mediano plazo la estabilidad cambiaría, suma importaciones y atenta contra la producción local y eso en paralelo podría hacer bajar el PBI».
De igual diagnóstico, Equilibra aseveró que «la apreciación cambiaria con reducción de aranceles a las importaciones, más ingreso de productos del extranjero a precios bajos desde países afectados por la guerra comercial (China) es un combo nocivo que condiciona la producción local que compiten con productos importados, y las exportaciones».
Por su parte, Christian Naud, analista de ACM afirmó que «uno de los efectos colaterales del proceso de estabilización llevado a cabo por el Gobierno ha sido la apreciación del tipo de cambio real, que, en combinación con la flexibilización de las restricciones a la importación de bienes finales, podría impactar negativamente sobre algunos sectores industriales».
No obstante, dijo que «esta misma dinámica permite un mayor acceso a bienes de capital importados, lo que, junto a las recientes desregulaciones y una menor carga impositiva, podría tener efectos positivos sobre la productividad y potenciar la actividad en adelante».
Otros riesgos para la actividad y el plan de Luis Caputo
Para Buteler, «el otro riesgo importante al plan económico es un BCRA que no compra reservas. Hubo desembolsos por u$s14.000 millones entre el FMI y otros organismos internacionales, y sin embargo el riesgo país sigue estando a los mismos niveles de principio de año».
«Y eso pasa porque el mercado quiere ver un BCRA que compre reservas en forma genuina para decir que esto no es todo producto de la deuda, que compre el BCRA o el Tesoro, y que la recomposición de reservas no siga dependiendo de agentes externos que te dan un crédito o un REPO, o que busques una operación financiera, sino que Argentina tenga reservas porque compra y se fortalece de forma sana», juzgó.
Y a su vez, bajar el riesgo país es clave para que Argentina vuelva a tener acceso al mercado financiero internacional para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares que son más abultados a partir de 2026.
A su vez, Gismondi advirtió que «el otro riesgo de este esquema es el consumo, porque ya el salario real en marzo mostró una caída, probablemente en abril también, y al sueldo le va a costar un poco más recuperar porque el Gobierno priorizando la desinflación no está homologando paritarias de más del 1% mensual entonces, al salario real le va a costar recuperar».
Equilibra también remarcó que «la incertidumbre cambiaria y la aceleración de la inflación (el IPC Nacional trepó a 3,25% mensual en promedio en marzo-abril) que redujo el poder adquisitivo de los salarios fueron los principales drivers del tropezón de la actividad en el segundo bimestre del año».
«En su afán por reducir el pass through de la corrección cambiaria del dólar oficial, el Ejecutivo no homologó paritarias superiores al 2% mensual en los últimos meses (el caso de bancarios y comercio son un claro ejemplo), por lo que no habría mejoras posibles del salario real hasta que la inflación perfore el 2% mensual», esgrimió.
En ese marco, consideró que «no se visualiza una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en el corto plazo y habrá que ver si en los meses previos a las elecciones legislativas el Ejecutivo deja de intervenir las paritarias, en post de apuntalar la recuperación del salario real a costa de algunas décimas más de inflación».
Por su parte, Naud consideró que «en cuanto a los riesgos del plan económico. Creemos que el más inmediato es la incertidumbre política, mucho más con elecciones legislativas a la vuelta de la esquina».
«La continuidad del programa económico dependerá, en buena medida, de la capacidad del oficialismo para consolidar su respaldo parlamentario y sostener la agenda de reformas que lo respalda. En este contexto, la evolución de las expectativas será clave para sostener la dinámica de recuperación en marcha», enfatizó.
¿La tercera será la vencida?
El grupo SBS dijo que hay «riesgos tanto domésticos, como deterioro en cuenta corriente cambiaria por apreciación del Tipo de Cambio Real, como exógenos -subas de tasas internacionales, precios de commodities a la baja, presión sobre monedas emergentes en contexto de guerra comercial global, con impacto sobre cuentas externas y dólar, que pudieran incrementar la volatilidad nominal y la incertidumbre, y deberán también seguirse de cerca dado el potencial impacto adverso».
Por su parte, Equilibra destacó: «No es la primera vez que la economía argentina se encuentra ante la oportunidad de iniciar un ciclo de crecimiento sostenido, pero tanto a principios de 2018 como a mediados de 2022, la economía chocó contra la restricción externa, cayendo nuevamente en terreno recesivo, ¿la tercera será la vencida?».
En ese sentido, la consultora afirmó que «la normalización del mercado cambiario es condición necesaria para apuntalar el crecimiento, ya que con cepo la actividad no pudo superar su techo, pero para que ello suceda, la demanda interna y el contexto internacional tienen que acompañar«.
«Las perspectivas de crecimiento también dependen del contexto internacional: la tensión se redujo respecto del Liberation day, pero el mundo se ha vuelto más complejo. Incluso suponiendo que la guerra comercial no se profundiza, el escenario internacional no es favorable para la Argentina. Es probable que la FED posponga la baja de tasas hasta saber cuál es el impacto sobre la inflación de la suba generalizada de aranceles a las importaciones y la volatilidad financiera persistiría elevada durante el año. La postergación de la baja de la tasa de referencia internacional sumado a una mayor incertidumbre, auguran financiamiento caro y escaso para países emergentes», evaluó.
En este contexto, remarcó que «los precios de las principales commodities de exportación de nuestro país se mantienen (agrícolas) o bajan (energía), y preocupa en particular la caída del precio internacional del crudo, que podría ralentizar el dinamismo de Vaca Muerta».
En Equilibra esperan «que este año el nivel de actividad se recupere del tropezón del cambio del esquema cambiario, pero no treparía mucho más allá del pico alcanzado en febrero, el PBI va a crecer en torno al 5% por el elevado arrastre estadístico positivo del 2024».
«La incógnita sobre el crecimiento genuino se develará el año que viene. Esperemos que finalmente se pueda romper la maldición de los años pares y que en 2026 estemos discutiendo cuando se alcanzará el pico del PIB per cápita de 2011», acotaron.
En sintonía, el grupo SBS dijo que hay «riesgos tanto domésticos, como deterioro en cuenta corriente cambiaria por apreciación del Tipo de Cambio Real, como exógenos -subas de tasas internacionales, precios de commodities a la baja, presión sobre monedas emergentes en contexto de guerra comercial global, con impacto sobre cuentas externas y dólar, que pudieran incrementar la volatilidad nominal y la incertidumbre, y deberán también seguirse de cerca dado el potencial impacto adverso».
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,luis caputo,importacion,reservas
ECONOMIA
Ahora con tu sueldo podés comprar un departamento de más metros cuadrados

La suba de los salarios medidos en dólares -una típica consecuencia de los momentos de retraso cambiario- está trayendo un efecto de reactivación en la actividad inmobiliaria, dado que la capacidad de compra de metros cuadrados construidos llegó a su nivel máximo en seis años.
En otras palabras, mientras los salarios subieron medidos en dólares, el costo de la construcción lo hizo a una menor velocidad. Eso implica un abaratamiento relativo del metro cuadrado, que ahora cuesta 3 salarios promedio —para un departamento usado- o 3,5 salarios para las propiedades a estrenar, según la estadística elaborada por la UADE.
Se trata de un abaratamiento importante si se compara con el poder de compra del salario de hace un año, cuando el metro cuadrado usado costaba 5 salarios promedio y el metro nuevo se compraba por 6 salarios. Y ni qué hablar si la comparación se hace contra el peor momento de la serie histórica, registrado en diciembre 2020: en aquel momento -que combinó la recesión de la pandemia con la turbulencia del mercado cambiario- se necesitaban 6,8 salarios promedio para adquirir un metro cuadrado usado y 7,7 salarios promedio para comprar uno a estrenar.
La estadística muestra una relación bastante consistente entre tipo de cambio real y costo de las propiedades: en los momentos de grandes saltos devaluatorios suele encarecerse el acceso a la vivienda, mientras que lo opuesto ocurre cuando se aprecia el peso.
La baja actividad del sector durante el año pasado hizo que los precios se mantuvieran estables en promedio, con algunas bajas fuertes en algunos segmentos del mercado: en comparación con los máximos de 2018, hubo zonas en que los precios cayeron un tercio.
Crece la demanda de propiedades
Esta situación ya se está reflejando en un mayor nivel de ventas: según el relevamiento del Colegio de Escribanos de CABA, el crecimiento interanual fue de 36,1%, totalizando 5.762 operaciones de compraventa.
Es la marca más alta de la última década, dado que supera el número de 2017, cuando el mercado registraba 5.170 ventas. En aquel momento, se vivía el boom del recién inaugurado sistema de préstamos UVA, que en sus mejores meses llegó a mover u$s600 millones en préstamos.
Aunque hoy el monto crediticio está lejos de aquellos máximos, igualmente es notorio el impacto del regreso de la financiación hipotecaria: en junio, un 21% del dinero transado en el mercado inmobiliario fue por la vía del crédito. Hablando en plata, unos u$s146 millones financiados sobre un total de u$s692 millones.
El valor promedio de las operaciones en Buenos Aires es de u$s120.000. Pero el dato que explica el cambio de escenario es que mientras los precios crecieron un 67,9% en términos de pesos, sólo lo hicieron un 32,3% en dólares.
Esto implica que, para un asalariado que haya conseguido mantener sus ingresos alineados con la inflación, hubo un abaratamiento real de 21% en el precio de las propiedades.
De acuerdo con el último dato de variación salarial que publica el Indec -correspondiente a mayo- el salario promedio creció en términos reales un 6% interanual. Frente a una inflación acumulada de 43,5%, los trabajadores del sector privado recibieron incrementos por 52,5%, los del sector estatal un 51,3% y los del segmento no registrado -monotributistas, en su mayor parte- un 167%.
¿Cómo sigue?
Como siempre, el debate en el mercado es si hay margen como para que la tendencia actual continúe o si, ante una mayor demanda, los precios reaccionarán al alza, de manera que el metro cuadrado vuelva a encarecerse en relación con el salario.
El escenario macroeconómico da ciertas seguridades en cuanto a estabilidad, dado que el gobierno se ha fijado el objetivo de mantener contenido al tipo de cambio tras las turbulencias de las últimas semanas. Hay cierto consenso entre los economistas, respecto de que la calma del dólar se mantendría al menos hasta pasadas las elecciones legislativas de octubre.
Y la expectativa generalizada es que la tendencia compradora continúe al alza. Al decir de Gerónimo Odriozola, bróker de Remax Roble, «los precios tocaron piso y la demanda empezó a moverse». La descripción que hace sobre el momento del mercado es de búsqueda de oportunidades por parte de los compradores, que son conscientes sobre el momento favorable de los precios.
«¿Quiénes compran? Principalmente personas con ahorros en dólares, que buscan proteger su capital en ladrillos, acceder a mejores ubicaciones o invertir en propiedades que hoy ofrecen rentabilidades interesantes», observa el experto.
Odriozola agrega que, ante la inflación observada en el costo de la construcción, lo que el mercado observa es una mayor tendencia a comprar departamentos ya terminados -listos para alquilar en el caso de los inversores- por la incertidumbre sobre la continuidad de las obras en marcha.
Pero advierte que el momento favorable no durará mucho tiempo y que los márgenes para negociar se están achicando, una señal de que ya los precios están encontrando su piso previo al rebote.
Precios según los barrios
Actualmente, el precio promedio del metro cuadrado para todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires es de u$s2.377. En los departamentos nuevos el precio fue de u$s2.753, lo que implica un sobreprecio de 21% respecto de los usados, que promediaron u$s 2.272.
El momento de precios más bajos en términos nominales, en dólares, se registró a mediados de 2023, mientras que el pico de la última década se había visto en 2018.
Claro que hay grandes diferencias por zonas. En el relevamiento de la UADE, la zona norte de la ciudad -incluye Belgrano, Núñez, Palermo y Recoleta– u$s3.798 para el metro cuadrado a estrenar y u$s3.240 para el usado.
En el segmento medio, Colegiales cotiza a u$s3.409 el metro cuadrado nuevo y u$s3.073 el usado, mientras que Caballito tiene precios por u$s3.207 y u$s2.435 y Villa Luro u$s2.659 y u$s2.279, respectivamente.
Los precios más bajos en Buenos Aires se encuentran en Constitución, La Boca, Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano, donde es posible ver cotizaciones de u$s1.440 el metro cuadrado nuevo.
Una categoría en sí misma es el barrio de Puerto Madero, que suele seguir variaciones más ligadas al mercado internacional que al local, por el alto porcentaje de inversión extranjera que incide en la zona. Así, el metro a estrenar en el barrio más caro de la ciudad está en u$s5.303, mientras que el usado cotiza a u$s4.895.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,departamento,precios,dolar
ECONOMIA
Cuál será el atractivo sueldo de un empleado bancario en agosto 2025

Trabajar en un banco en la Argentina es garantía de un buen sueldo que se actualiza en línea con la inflación. ¿De cuánto serán las salarios de julio?
27/07/2025 – 08:08hs
El sueldo de los empleados de bancos es generalmente uno de los mejores de la Argentina, y en agosto ese rubro no será la excepción.
Los bancarios mantienen desde fines de 2024 un esquema de ajustes salariales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que resultó clave para mantener el poder adquisitivo de los afiliados a La Asociación Bancaria durante todo 2025.
Por eso, en agosto cobrarán el sueldo por lo trabajado en julio con aumento intermensual. ¿Cómo quedaron las escalas de los trabajadores bancarios?
Aumento de sueldo para bancarios
El IPC de junio fue uno de los más bajos de los últimos años: 1,6% de incremento respecto de mayo. Por lo tanto, ese será el ajuste que percibirán en los sueldos de julio (que se abonan en agosto) los empleados bancarios.
Según comunicó la Asociación Bancaria, el ingreso básico de la actividad el mes que viene llegará a 1.872.937,28 pesos, sin tener en cuenta los adicionales ni horas extra.
Esto será así gracias a la suma del salario básico de 1.807.619,92 pesos más la participación de ganancias (ROE) que los trabajadores de bancos tienen inscripta en su convenio colectivo, y que en julio será de 65.317,36 pesos.
Además, este incremento es remunerativo y, por lo tanto, se tiene en cuenta en el cálculo del aguinaldo y del bono anual que perciben los trabajadores del sector por el Día del Bancario/a. En este caso, el sindicato aclaró que el monto mínimo por ese último plus será de 1.611.430,62 pesos, a corregir por futuras actualizaciones.
«Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de junio de 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos seis meses del año un 15,1% sobre los salarios de diciembre 2024″, indicó al respecto La Bancaria.
«El retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de julio. De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», apuntó el sindicato.
Escala salarial de los bancarios en julio
En este marco, estos serán los sueldos básicos de cada categoría de trabajadores bancarios por julio de 2025, de acuerdo a las escalas publicadas tras la paritaria.
Rama Administrativa:
- Salario inicial conformado (básico más ROE) 1.807.619 pesos por mes
- Salario conformado con 15 años de antigüedad (básico más ROE): 1.833.444 pesos por mes
- Salario básico con 35 años de empresa: 2.308.158 pesos por mes
- Salario básico para segundo jefe de división: de 2.084.778 a 2.308.158 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario básico para Jefe de división: de 2.425.162 a 2.776.172 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario básico para segundo jefe de dependencia: de 3.010.179 a 3.223.549 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario básico para jefe de dependencia: de 3.467.556 a 3.935.570 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario básico para jefe principal de departamento: 4.275.944 pesos por mes
- Salario básico para subgerente departamental: de 4.626.954 a 5.201.335 pesos por mes, dependiendo de la categoría
Rama Maestranza
- Salario total de acuerdo a años de experiencia: de 1.807.619 a 1.765.688 pesos por mes
- Salario total de jefe de equipo: de 1.574.228 a 1.723.141 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de subjefe de taller: de 1.765.668 a 1.829.508 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de jefe de taller: de 1.840.145 a 1.925.238 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de supervisor de taller: de 1.957.148 a 2.127.335 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de subcapataz general: 2.308.158 pesos por mes
- Salario total de capataz general: 2.510.255 pesos por mes
Rama Ordenanza
- Salario total de acuerdo a años de experiencia: de 1.807.619 a 1.574.228 pesos por mes
- Salario total de subjefe de servicio: de 1.510.408 a 1.552.954 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de jefe de servicio: de 1.574.228 a 1.627.411 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de supervisor de servicio: de 1.648.684 a 1.723.141 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de submayordomo: de 1.776.325 a 2.308.158 pesos por mes, dependiendo de la categoría
- Salario total de mayordomo general: 2.701.715 pesos por mes
En este marco, los trabajadores de bancos se preparan para cobrar este año un super sueldo de casi 4 millones de pesos, cuando al salario básico y el ROE se le agregue el pago del bono anual por el Día del Bancario.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,banco,sueldo,,empleo,trabajo
ECONOMIA
Decisivo para el dólar: pueden entrar más de u$s13.000 millones tras baja de retenciones

Al final, Javier Milei decidió la jugada más obvia respecto de las retenciones a las exportaciones del campo: hacer equilibrio entre el ingreso de dólares y el cuidado de la caja fiscal, sin volcarse de lleno a ninguna de las puntas de ese incómodo dilema.
Si hubiese cumplido con el reclamo de eliminar de un plumazo las retenciones, habría obtenido el aplauso del campo, pero pondría en riesgo el superávit fiscal, considerado por el gobierno el pilar del programa económico.
Para tener una dimensión de las cifras, en los meses de mayor liquidación agrícola, las retenciones representan un 7,5% de la recaudación impositiva total. Demasiado riesgo para un modelo que apuesta al «ancla fiscal». Y, aun en el caso de que esa hubiese sido la intención, el gobierno habría chocado con el escollo del Fondo Monetario Internacional, según el propio Toto Caputo confesó a dirigentes de la Sociedad Rural.
Si, por el contrario, Milei hubiese anunciado algo apenas simbólico, habría asegurado cierta robustez fiscal, pero al costo de arriesgar que los silobolsas se llenaran de mercadería sin embarcar y que la economía sufriera una aguda sequía de dólares en el segundo semestre. Y además, claro, habría significado un alto costo político por la desilusión con los votantes de las provincias más ligadas al agro.
No por casualidad, en las horas previas a este anuncio, se había producido un reclamo conjunto de gobernadores provinciales como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Martín Llaryora, de Córdoba y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, que están presionando por un cambio de sistema tributario y acusan al presidente de «sostener un modelo de país porteñocéntrico».
Y, aunque naturalmente Axel Kicillof no se sumó al discurso anti retenciones, también es cierto que la zona netamente agrícola del norte de la provincia de Buenos Aires, donde Milei espera imponerse en las elecciones legislativas, también había señales de descontento por la reducción de los márgenes de rentabilidad.
Lo cierto es que lo que ocurrió -mantener el mismo esquema de retenciones anunciado en enero y que teóricamente sólo se mantendría hasta junio- era algo que los productores venían sospechando que ocurriría. Acostumbrados a este tipo de esquemas de incentivo para apurar las ventas, sabían que el gobierno tenía que poner una fecha límite para que no enlenteciera el ingreso de divisas y no podía «blanquear» que después de junio se mantendrían los recortes.
Y los números terminaron dándole la razón al esquema de Toto Caputo: en los meses previos al teórico fin del incentivo hubo un considerable aumento del ritmo exportador, que había empezado el año a media máquina. En mayo ingresaron unos u$s3.000 millones, en junio u$s3.700 millones. Y los expertos ya estiman que julio superará los u$s4.000 millones.
El riesgo de la sequía de dólares
Con el foco puesto en los dólares, un corte en la continuidad exportadora es un lujo que Caputo no puede darse. La prueba está en que en junio, cortando una racha de un año de números en rojo, se registró un superávit de la cuenta corriente -aun cuando siguen creciendo a toda velocidad las importaciones y la salida de divisas por turismo-.
La explicación está en el espectacular ingreso de divisas por el rubro de oleaginosas y cereales, que más que duplicó lo que había ingresado en junio del año pasado. Y ese cúmulo de divisas tiene más valor si se considera que los precios del mercado internacional se ubican considerablemente por debajo del de hace un año.
En el caso específico de la soja, principal producto de exportación, el mercado de Chicago cotiza hoy en torno de u$s370 por tonelada mientras hace un año lo hacía a u$s420.
Y Caputo había tenido una señal clara de lo que le esperaba si no hacía una concesión al campo y permitía que las retenciones a la soja volvieran al nivel de 33%: en las últimas jornadas las liquidaciones agrícolas habían caído a u$s100 millones diarios y con tendencia a la baja, después de haber promediado más de u$s200 mientras rigió la retención en 26%.
Esto suponía un sombrío pronóstico para el segundo semestre: por más que la exportación petrolera ayude y, como se pronostica, deje un superávit comercial neto de u$s8.000 millones, no habría forma de disimular un bajón drástico en el aporte del campo.
En otras palabras, se arriesgaba a una escasez de divisas justo en el cierre de la campaña electoral, y cuando los pequeños ahorristas están volviendo a comprar dólares en los bancos a un nivel cercano a u$s200 millones diarios.
Los productores sacan cuentas
¿Cómo sigue la situación tras el anuncio de recorte de retenciones? Los números indican que todavía queda sin vender un 18% de la cosecha de trigo, un 46% de la de soja y un 53% de la de maíz.
Traducido a dólares, y considerando los precios del mercado internacional, eso implica un ingreso potencial de unos u$s13.500 millones hasta fin de año, después de los u$s15.323 millones que entraron en el primer semestre.
Sólo por la soja, el ingreso potencial es u$s8.500 millones, correspondiente a un remanente sin vender de 23 millones de toneladas. Si, además, se considera la soja vendida pero sin precio a fijar, entonces el número sube a 29 millones de toneladas.
Claro que esto no significa que, efectivamente, todo lo que está guardado sea vendido en los próximos meses, pero el gobierno se muestra optimista en el sentido de que habrá un buen ritmo de ingreso exportador.
La palabra final la tendrán los productores, que harán los números finos para saber en qué momento les conviene desprenderse de su producto. La tendencia del mercado indica una perspectiva de caída en los precios, de manera que ahí existe un factor de incentivo para la venta en el corto plazo. Pero claro, no es el único factor, también incide el costo de financiamiento, que en los últimos tiempos se convirtió en un problema para los productores con los márgenes más ajustados.
Los productores sojeros están recibiendo -todavía con una retención de 33%- unos $340.000 por tonelada, es decir unos u$s265. En otras palabras, un 69% del precio internacional. Lo que estiman los expertos del negocio agropecuario es que, con las retenciones nuevamente en 26%, ese precio podría subir por encima de $400.000 -algunos arriesgan que llegaría a $430.000.
Dicho en otras palabras, la mejora implica que, con el viejo esquema, por cada tonelada de soja se le dejaba al Estado unos $150.000 en concepto de retención, y ahora ese impuesto bajará a $80.000 o menos.
Cuál será el costo fiscal
Junto con esta medida, está la contracara de la mejora en el ingreso de dólares: ¿cuánto sacrificará la caja fiscal por mantener las retenciones de la soja en 26%?
Suponiendo que todo el remanente de la cosecha sea exportado antes de fin de año, eso implicará que entrará a la caja de ARCA el equivalente a u$s2.700 millones. Mientras que el sacrificio por la rebaja de las retenciones significaría unos u$s720 millones.
En términos de PBI no luce como un costo impactante: lo que se resignaría de la recaudación está en el orden de 0,1 puntos del PBI -aproximadamente un 0,5% de la recaudación impositiva-.
Claro que, desde el campo, se defiende el argumento de que ese costo fiscal será compensado con una mayor área sembrada. Según un informe de CREA, con retenciones de 33% apenas un 20% de la superficie agrícola lograría un margen positivo, mientras que con el 26% que se acaba de anunciar, esa mejora se extiende al 61%.
Pero claro, para ver ese incremento de volumen habrá que esperar a la próxima campaña agrícola, algo que en términos políticos argentinos es hablar de largo plazo.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,dólar,dólares,campo,agro,soja,retenciones,javier milei,impuestos,exportación,recaudación,arca

 POLITICA3 días ago
POLITICA3 días agoLa justicia de Santa Cruz desafío a la Corte Suprema e incluyó a Cristina Kirchner en el padrón electoral

 POLITICA2 días ago
POLITICA2 días agoCristina Kirchner pidió salir a militar para que los que “están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas”

 POLITICA3 días ago
POLITICA3 días agoEl candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia