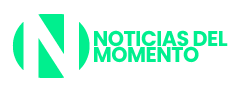ECONOMIA
¿Llegan los primeros Tesla a Argentina? El pacto con EE.UU. que sacude al mercado automotor

El acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y la Argentina no solo habla de carne, acero o minerales críticos. En los comunicados oficiales hay un rubro que encendió las alarmas –y expectativas– del sector privado: los vehículos fabricados en Estados Unidos. Con un mercado local con un parque automotor envejecido y precios en dólares que no paran de subir, cualquier cambio en aranceles y regulaciones se vuelve una señal inmediata para el consumo.
Hasta ahora, los autos «made in USA» que se venden en el país llegan con un arancel del 35%, lo que los deja claramente por encima de los modelos importados desde Brasil, México o Uruguay, que gozan de acuerdos preferenciales. Por eso, pick-ups como la Ford F-150, deportivos como el Mustang o SUVs como los Jeep Wrangler y Grand Cherokee quedaron reservados para un nicho de alto poder adquisitivo.
El nuevo entendimiento entre la Casa Blanca y el Gobierno argentino apunta justamente a desarmar parte de ese sobrecosto. En los documentos difundidos oficialmente, el gobierno de Javier Milei se compromete a dar «acceso preferencial» a una serie de productos estadounidenses, entre ellos vehículos, maquinaria y tecnología, mientras que Washington se abre a más exportaciones argentinas en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.
En paralelo, el acuerdo menciona un punto clave para el sector: la aceptación automática de las normas de seguridad y emisiones de Estados Unidos. Es decir, los autos que ya están homologados bajo estándares federales norteamericanos podrían ingresar al país sin repetir ensayos locales, lo que recorta tiempos y costos para las terminales.
Aranceles, cupos y letra chica: qué cambia para los autos de EEUU
Aunque todavía no hay un decreto con números precisos, en el mercado se da casi por descontado que el Gobierno avanzará con algún tipo de cupo anual con arancel preferencial, incluso cercano al 0%, para los vehículos importados desde Estados Unidos. En los pasillos de las automotrices se habla de un rango tentativo de entre 10.000 y 15.000 unidades al año, una cifra modesta frente al total del mercado, pero suficiente para mover la aguja en los segmentos más caros.
La lógica del cupo es crucial porque la Argentina sigue atada a las reglas del Mercosur, que hoy le impiden borrar de un plumazo el arancel del 35% a los autos estadounidenses. El mecanismo de «ventana» o cuota especial ya se utiliza, por ejemplo, con vehículos electrificados procedentes de China. El acuerdo con Washington replica ese esquema, pero con un socio comercial de peso mucho mayor.
Para las automotrices que ya traen productos desde EEUU, la posibilidad de acceder a un cupo con menos impuestos es una oportunidad concreta. Marcas como Ford, Jeep, Ram, BMW, Mercedes-Benz o Honda podrían reforzar la oferta de modelos de alta gama, pick-ups full-size y SUVs grandes, hoy limitados por el costo impositivo y las restricciones de importación.
Sin embargo, los ejecutivos se mueven con cautela. No solo porque la «letra chica» del acuerdo todavía no se conoce, sino porque hay otros factores que definen el precio final de un cero kilómetro: impuestos internos, costos de logística, tipo de cambio y márgenes de los concesionarios. La baja de arancel, coinciden, es una condición necesaria, pero no suficiente, para hablar de un abaratamiento masivo.
¿Bajarán los precios? El futuro de Mustang, RAM y compañía
La gran pregunta del consumidor es directa: ¿van a bajar los precios de los autos estadounidenses? La respuesta, por ahora, es más matizada que la expectativa inicial. En los segmentos donde se concentran los modelos importados de EEUU –deportivos, pick-ups grandes, SUVs premium– una reducción del arancel podría traducirse en rebajas de dos dígitos sobre las listas actuales. Pero eso no significa que esos vehículos vayan a volverse «accesibles».
En el caso de un deportivo como el Mustang o de una pick-up como la RAM 1500, el arancel representa una parte relevante del precio final, pero no la única. Aun con un cupo a 0%, seguirán siendo unidades costosas, atadas a un tipo de cambio volátil y eventualmente alcanzadas por otros tributos. El impacto será más visible en la diferencia frente a productos equivalentes que llegan desde otros orígenes.
Donde el acuerdo puede tener un efecto más importante es en la ampliación de la gama. Si se facilitan las homologaciones y se abarata el ingreso, marcas como Ford o Ram podrían animarse a traer versiones de trabajo de sus pick-ups, más orientadas al agro, la construcción o la minería. Y fabricantes premium tendrían un incentivo adicional para completar sus catálogos con variantes que hoy ni siquiera se consideran para el mercado argentino.
El otro costado del acuerdo es menos amigable para la industria local. Una mayor competencia de vehículos importados con ventajas arancelarias puede poner presión sobre las plantas radicadas en Argentina y sobre el propio esquema del Mercosur. Si una parte de la demanda se vuelca a productos de origen estadounidense, el desafío para los modelos fabricados en el país será ganar competitividad, no solo en precio, sino también en tecnología y equipamiento.
El sueño Tesla: ¿fantasía mediática o escenario posible?
Cada vez que se menciona un acuerdo comercial con Estados Unidos y vehículos en la misma frase, aparece un nombre: Tesla. La compañía de Elon Musk, símbolo global de la movilidad eléctrica, todavía no tiene presencia oficial en la Argentina. Pero el nuevo marco entre la Casa Rosada y la Casa Blanca reavivó el viejo anhelo de ver sus modelos circulando en el país.
En los documentos del acuerdo no se menciona a Tesla de forma explícita, pero sí se incluyen a los vehículos fabricados en Estados Unidos dentro de los bienes que tendrán condiciones de acceso más favorables. Si se confirma un cupo con arancel reducido y homologación simplificada, el camino técnico para traer modelos eléctricos quedaría prácticamente despejado.
Eso no significa que el desembarco sea inmediato. La decisión dependerá de la estrategia comercial de Tesla, de la estabilidad macroeconómica argentina y de la capacidad de montar una red de servicios y repuestos para productos de alta complejidad tecnológica. Un eléctrico de gama media o alta, además, seguiría apuntando a un nicho premium, aun con beneficios impositivos.
Para el Gobierno, la eventual llegada de Tesla tendría un fuerte componente simbólico. Sería leída como una señal de alineamiento con la innovación tecnológica estadounidense y como un gesto de confianza en el nuevo marco regulatorio. Para el resto de la industria, en cambio, implicaría un competidor adicional en un segmento –el de la electrificación– donde muchas terminales locales recién están dando sus primeros pasos.
Lo que gana EEUU, lo que pone Argentina y lo que falta definir
Más allá del impacto en los autos, el acuerdo responde a un esquema de intercambio político y económico más amplio. Argentina ofrece acceso preferencial a bienes estadounidenses en sectores sensibles –medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, autos y productos agropecuarios– a cambio de una mejor entrada para sus exportaciones de recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.
En materia regulatoria, el país se compromete a eliminar licencias de importación, a bajar progresivamente el impuesto estadístico y a reconocer estándares internacionales sin pedir ensayos adicionales. Sobre esa base se montan tanto los beneficios para los vehículos como para dispositivos médicos, fármacos y bienes tecnológicos.
Del lado estadounidense, las contrapartidas incluyen la reducción de aranceles para algunos insumos clave, la ampliación de cupos para productos agroindustriales y la flexibilización para importar ganado en pie y aves de corral. El acuerdo también incorpora capítulos vinculados a propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente y derechos laborales, con compromisos específicos para combatir la falsificación y prohibir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.
La incógnita central está en la implementación. El documento firmado es un «Marco de Acuerdo», un paraguas general que ahora deberá traducirse en normas específicas, cupos concretos y cronogramas de reducción arancelaria. Hasta que eso ocurra, el impacto real en los precios y en la llegada de nuevos modelos seguirá siendo, en buena medida, una proyección.
Un mercado en pausa que empieza a hacer cuentas
El acuerdo llega en un momento particular. La Argentina navega una economía recesiva, con ventas de 0 km muy por debajo de los picos históricos y un consumidor extremadamente cauteloso. En ese contexto, cualquier señal de baja de impuestos, más competencia o nuevas opciones de compra se vuelve un elemento de expectativa.
En el corto plazo, las concesionarias no prevén un salto inmediato en ventas. La mayoría coincide en que los cambios se verán de forma gradual, a medida que se definan cupos, se firmen contratos con las casas matrices y se ajusten las listas de precios. Incluso con un acuerdo activa, las restricciones cambiarias, los costos financieros y la capacidad de compra seguirán siendo determinantes.
A mediano plazo, si el marco se consolida y la economía gana estabilidad, el sector imagina un escenario con más variedad de modelos importados, en especial en alta gama, pick-ups grandes y vehículos vinculados a actividades rurales y mineras. Para las terminales locales, la señal es clara: deberán reforzar su perfil exportador y apostar por plataformas competitivas si quieren sostener volúmenes de producción.
La pregunta que sobrevuela al sector es simple: ¿este acuerdo marca un antes y un después para el mercado automotor argentino o será un capítulo más en la larga lista de anuncios que no terminan de materializarse? La respuesta dependerá de cuánto de lo firmado se traduzca en medidas concretas… y de si, en algún momento, un Tesla aparece en las calles del país como símbolo de que esta vez el cambio va en serio.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,acuerdo,comercio,estados unidos,autos,tesla,elon musk
ECONOMIA
Inflación de noviembre: esta semana sale el dato, pero ya hay un pronóstico del número

El INDEC dará a conocer el IPC del último mes el próximo jueves, pero un relevamiento de analistas privados asegura que volverá a superar el 2%
07/12/2025 – 19:20hs
El próximo jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025. Sin embargo, los pronósticos de las principales consultoras privadas ya anticipan que la inflación minorista habría vuelto a superar el 2% por tercer mes consecutivo, consolidando una leve pero persistente senda ascendente que se retomó en la segunda mitad del año.
Luego de haber registrado mínimos del 1,5% en mayo, el indicador inflacionario ha ido recuperándose lentamente, tocando el 2,1% en septiembre y el 2,3% en octubre. Las estimaciones privadas relevadas por la Agencia Noticias Argentinas para noviembre se ubican mayoritariamente entre el 2,3% y el 2,5%, lo que sugiere que la presión sobre los precios se mantuvo alta.
Esta continuidad del retorno a cifras que superan el 2% se debe, según analistas, a la necesidad de corrección de precios relativos y al impacto de la depreciación del peso observada a mediados de año. De esta manera, las proyecciones indican que la inflación interanual (noviembre 2024 – noviembre 2025) se ubicaría en torno al 30%.
Inflación de noviembre: qué rubros que impulsaron la suba y las proyecciones privadas
El dato de noviembre no solo refleja la inflación general, sino que también muestra una fuerte disparidad en el aumento de precios por rubro, con los alimentos y los servicios regulados actuando como principales motores.
Estimaciones de las principales consultoras:
- EcoGo Consultores: Estimó una inflación de 2,5% para el mes. Destacó que el rubro Alimentos y Bebidas promedió el 3%, impulsado por correcciones en los precios de la carne (5,8%) y las frutas (18,7%).
- Equilibra: También ubicó el avance mensual en 2,5%. Señaló que los principales aumentos se concentraron en: Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles (3,4%), Transporte (3,4%), Comunicación (3,1%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (2,8%).
- Fundación Libertad y Progreso: Pronosticó un cierre de 2,3%. La consultora atribuyó estas décimas por encima del 2% a la depreciación del peso y proyectó que la inflación acumulada del año alcanzaría el 27,7%.
- Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM – BCRA): Previó que la inflación de noviembre habría sido del 2,3%, con una expectativa de cierre interanual para todo 2025 en 30,4%.
El informe de la consultora C&T, que estimó un incremento mensual de 2,4% para la región del Gran Buenos Aires, identificó tres factores principales que influyeron en la dinámica de los precios durante noviembre:
- Precio de la carne vacuna: Continuó acelerándose desde octubre, dando un gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar, que es el de mayor ponderación en el índice general, con un aumento del 2,6% en el mes.
- Servicios Regulados: Rubros como transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las registradas en meses previos, tras la quita gradual de subsidios y la actualización de tarifas.
- Cyber Monday: Este evento de comercio electrónico generó una reducción de precios en rubros como equipamiento del hogar y electrodomésticos durante la primera semana del mes, ayudando a contener el índice en ciertas categorías.
A pesar de la leve suba mensual, la variación de precios de doce meses (interanual) continuó en un proceso de desaceleración, ubicándose en torno al 29,1% o 31,2% según las distintas mediciones.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,inflación,ipc
ECONOMIA
El 42% de los argentinos cree que su situación económica es peor que la de sus padres, pero la mayoría piensa que a los hijos les irá mejor

El 42% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la de sus padres. Esta percepción, arraigada principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, está asociada a una década de crisis recurrentes y deterioro social.
Así surge del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA- UCA), que al mismo tiempo destaca: “Mirando hacia el futuro, el 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”.
Esta expectativa positiva se acentúa en los sectores más vulnerables.

Un estudio de la Fundación Pensar confirma esta tendencia, destacando que actualmente son más los argentinos que sienten que tienen un peor pasar económico que sus padres (41%), que los que creen que es igual (27%) o mejor (27 por ciento).
Solo el 25% de los jóvenes y adultos de entre 30 y 49 años piensa estar en una condición más favorable que sus padres, cifra que se repite entre los de 16 a 29 años. Entre los encuestados mayores de 50 años, el porcentaje asciende al 30 por ciento.
Solo el 25% de los jóvenes y adultos de entre 30 y 49 años cree estar en una condición más favorable que sus padres, cifra que se repite entre los de 16 a 29 años (Fundar)
De acuerdo a Nuria Susmel, economista de FIEL, el PBI per cápita promedio de los últimos 10 años es un 25% superior al de la década de 1990, y el salario real formal también se posiciona por encima de aquel período.
Además, la tasa de informalidad laboral es más baja, la distribución del ingreso se mantiene similar, la desocupación es menor y el porcentaje de trabajadores asalariados formales sobre el total del empleo es más alto.
Así, los indicadores sugieren que, en promedio, esta generación no está peor que la anterior.

Sin embargo, el panorama cambia al analizar lo ocurrido en la última década: el PBI per cápita entre 2020 y 2025 cayó casi un 10% respecto a 2010-2019, el salario real formal se redujo cerca de un 20% y el porcentaje de asalariados formales sobre el total de empleo disminuyó.
A esto se suma que, a diferencia de los años 90′, hoy resulta más difícil acceder al crédito para la vivienda, lo que contribuye a que esta generación se perciba económicamente más limitada.
A diferencia de los años 90′, hoy resulta más difícil acceder al crédito para la vivienda, lo que contribuye a que esta generación se perciba económicamente más limitada
Susmel remarcó: “Creo que la razón por la que muchos argentinos perciben estar peor que sus padres es el deterioro de los últimos años y la idea que será difícil revertir la tendencia”.
En el ámbito laboral, los jóvenes enfrentan un alto grado de precarización: además de percibir salarios más bajos, registran una tasa de informalidad significativamente superior a la de otros grupos etarios.
En el primer trimestre de 2025, alcanzó el 63%, casi 21 puntos porcentuales por encima del promedio general. Es decir, 6 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años tienen un empleo “en negro”.

Desde otra perspectiva, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sostuvo que en realidad los padres sienten que los jóvenes están peor que ellos cuando tenían su edad. “Esto es producto de que la Argentina atravesó un proceso de decadencia desde principios de la década del 70′ hasta la actualidad», precisó el experto.
Y agregó: “Hace 15 años que la economía está estancada y hemos pasado ya por 3 hiperinflaciones. Vivir 50 años así provoca que los adultos pensemos de que los jóvenes viven peor que cuando nosotros éramos niños. Pero lo cierto es que ellos ya tienen otras expectativas y no se fijan si sus padres tuvieron más o menos oportunidades”.
Hace 15 años que la economía está estancada y hemos pasado ya por 3 hiperinflaciones. Vivir 50 años así provoca que los adultos pensemos de que los jóvenes viven peor que cuando nosotros éramos niños. Pero lo cierto es que ellos ya tienen otras expectativas (Colina)
La dificultad para acceder a la vivienda propia se vuelve más notoria con el paso del tiempo. Colina explicó que “la comparación suele hacerse cuando una persona busca estabilidad alrededor de los 40 años y observa que sus padres pudieron comprar una casa, algo que hoy resulta inalcanzable para muchos”.
Según el informe de la UCA, poco más del 40% de los argentinos espera una situación económica peor para el país en 2026, mientras que solo 24% anticipa un empeoramiento para sí mismo o su familia.

Por nivel socioeconómico, las perspectivas futuras son más negativas a medida que el estrato de ingresos es más bajo, y la brecha entre lo que prevén para el país y para sí mismos es menor: en los sectores más vulnerables aparece menos margen para “escapar” a un escenario adverso.
americas,argentina,argentinian,buenos aires,business news,consumer goods,currency,finance, financial,industries,latin america,latin, latam,money,retail,south american
ECONOMIA
Peceto navideño a buen precio, mapa de ofertas y estrategias para pagar menos

Se acerca diciembre y muchos hogares argentinos ya planifican las compras para la cena de Navidad. El corte peceto se presenta como una opción ideal para quienes buscan carne vacuna de calidad sin gastar en los cortes más caros. Conociendo dónde comprar y el momento adecuado, es posible lograr un ahorro significativo en la mesa navideña.
¿Cuánto cuesta el peceto hoy?
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a octubre 2025, indica que los cortes bovinos aumentaron 3,3% respecto a septiembre, y acumulan un alza interanual del 61,8%.
En noviembre de 2025, la carne vacuna en general subió más de 15% respecto al mes anterior, debido a menor oferta de hacienda y presión exportadora. Dentro de los cortes que más subieron en ese análisis figura el peceto (+ 66,5% interanual).
En ese contexto, algunos comercios mencionan precios «por kilo» para cortes vacunos. Por ejemplo, un medio informa que «el kilo de peceto» ronda los $20.000 en la previa a las fiestas.
Dónde conviene comprar carne para Navidad
- 1. Mercados mayoristas / ferias barriales
El Mercado Central sigue siendo la referencia de precios más baja. Ideal si podés ir temprano, llevar conservadora o freezer, y aprovechar mercadería entera. Comprar ahí puede significar un ahorro notable frente a los mostradores de carnicerías o supermercados.
- 2. Carnicerías de barrio, sobre todo en zonas periféricas o menos céntricas
Muchas veces los supermercados o carnicerías de cadenas trasladan la suba de precios al cliente. En cambio, las carnicerías de barrio o de zonas populares pueden tener precios más accesibles, sobre todo si comprás en volumen.
- 3. Carnicerías que adhieran a descuentos bancarios o promos especiales
Para 2025, una herramienta clave es la promoción del Cuenta DNI (del Banco Provincia), que volverá a ofrecer descuentos en carnicerías en diciembre. Se espera que el sábado 20 de diciembre haya un 35% de reintegro con tope de $7.000 por persona.
Estrategias para ahorrar y que el peceto te rinda
Comprá piezas grandes y dividilas en casa
Comprar un peceto entero o una nalga permite pagar menos por kilo que si compras por porción — y podés cortar para milanesas, mechados, asado al horno, etc. Esto rinde más si congelás parte.
Combiná compras con descuentos de apps / bancos
Las promociones como las de Cuenta DNI pueden bajar hasta un 35-40% el precio final, una diferencia enorme para una compra grande.
Compará varios comercios antes de decidir
Un corte barato en un comercio barrial puede ser mucho más caro en un supermercado de cadena. Siempre conviene chequear precios en 2 o 3 carnicerías.
Comprá con anticipación y freezá lo que no usarás de inmediato
Si planeás con tiempo, podés aprovechar ofertas del mes — incluso si no cocinás de inmediato, la carne congelada te servirá para varias comidas navideñas o verano.
Considerá cortes alternativos o mezclá con otras proteínas
Si el peceto sigue caro al momento de comprar, cortes menos populares (como paleta, nalga, carne para guiso) pueden servir. También pescado, pollo o cerdo (cuando tienen buen precio) pueden ayudar a compensar el presupuesto.
¿Por qué elegir peceto estas fiestas?
El peceto tiene varias ventajas: es un corte magro, con buen rendimiento, ideal para milanesas, vitel toné, o asados navideños; además se cocina bien en horno o cacerola.
En un diciembre inflacionario, planificar las compras para Navidad y apostar por cortes moderados como el peceto permite lograr ahorro sin resignar la carne en la mesa.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,navidad,ahorro,compras

 POLITICA1 día ago
POLITICA1 día agoEl curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 y la explicación oficial: “En honor al Presidente”

 CHIMENTOS3 días ago
CHIMENTOS3 días agoSabrina Rojas dijo lo peor de Pampita al aire por error y murió de vergüenza: “Está muy…”

 DEPORTE23 horas ago
DEPORTE23 horas agoInter Miami de Lionel Messi y Rodrigo de Paul venció 3-1 a Vancouver y es campeón de la MLS Cup