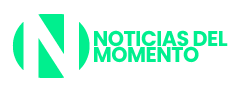ECONOMIA
La gran noticia que recibieron los inquilinos: qué pasó con los precios de los alquileres en octubre

Un informe reveló cómo evolucionaron los alquileres en octubre frente al mes previo. Cuánto cuesta desde un monoambiente hasta uno de tres meses
28/10/2025 – 18:32hs
Por segundo mes consecutivo, los valores de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvieron sin cambios respecto de los meses previos. Sin embargo, al observar el comportamiento de los últimos doce meses, el panorama es mucho menos alentador para los inquilinos, especialmente para quienes buscan unidades pequeñas.
Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) detalló que los monoambientes continúan publicándose a un promedio de $500.000, los dos ambientes en $600.000 y los tres ambientes rondan los $800.000, mismos valores registrados en agosto y septiembre.
A la falta de variación en los precios se suma la estabilidad del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que permanece en $322.200. Por eso, la relación entre ingresos y alquileres tampoco cambió: el SMVyM solo cubre 40,25% del costo de un monoambiente, 53,67% de un dos ambientes y 64,44% del alquiler de tres ambientes.
Cuánto aumentaron los alquileres en octubre en el último año
El freno reciente no alcanza a compensar lo ocurrido a lo largo del último año. Según CESO, la inflación acumulada hasta agosto fue del 31,8% y se estimaba cerca del 31,3% para septiembre. Contra ese parámetro, los inquilinos de dos ambientes fueron quienes más perdieron terreno.
Desde octubre de 2024, los alquileres subieron:
- 23,1% en tres ambientes
- 33,3% en dos ambientes
- 31,6% en monoambientes
Así, las unidades grandes aumentaron unos ocho puntos porcentuales menos que la inflación, los monoambientes acompañaron el alza del IPC, mientras que los dos ambientes lo superaron en aproximadamente dos puntos.
- Expensas más pesadas y más oferta en dólares
- Otro elemento que no pasa desapercibido es el incremento de las expensas: explicaban el 23% del precio de alquiler en septiembre y en octubre pasaron al 23,5%.
- El 27% de los avisos se publica en dólares
- La cantidad total de propiedades en alquiler aumentó 25,4% respecto de octubre de 2024
Por otra parte, CESO remarcó que «si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primera -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso«.
La entidad advirtió que en la Ciudad, «los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad».
Cómo se ajustan los valores de los alquileres, según cada contrato
El mercado de alquileres de inmuebles en Argentina atraviesa una etapa de transición, marcada por la moderación de los aumentos y un nuevo contexto legal que convive con contratos firmados bajo normativas anteriores. Los incrementos muestran una desaceleración respecto de los picos de años recientes, aunque los desafíos siguen presentes tanto para inquilinos como para propietarios.
Dependiendo de cuándo fue firmado el contrato y bajo qué normativa, los ajustes previstos varían considerablemente:
- Contratos bajo la Ley de Alquileres (vigente hasta octubre de 2023): estos ajustes se calculan con el Índice de Contratos de Locación (ICL). En octubre de 2025, dichos contratos enfrentarán un aumento interanual estimado en 46,13%, la suba más baja desde que ese sistema cobró protagonismo.
- Contratos firmados entre octubre y diciembre de 2023: se rigen por la ley intermedia (Casa Propia), con ajustes semestrales. En octubre pueden aplicar un aumento del 27,58% para esos contratos.
- Contratos posteriores a la derogación de la Ley de Alquileres (desde diciembre de 2023): aquí prevalece la libertad contractual, de modo que arrendador e inquilino negocian la periodicidad de ajustes (trimestrales, cuatrimestrales, etc.) y el índice de referencia, que muchas veces es el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Por ejemplo, para quienes tienen un contrato con ajuste anual por ICL, un alquiler de $500.000 pasará a $730.648 en octubre. Mientras tanto, en contratos con ajustes trimestrales por IPC, el aumento estimado ronda el 5,49 % acumulado para el trimestre julio-agosto-septiembre.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,alquiler,mercado inmobiliario
ECONOMIA
Ventas en baja: qué pasará con el precio de los autos 0 km en diciembre

Las ventas de autos 0 km cayeron un 33% respecto a octubre cuando normalmente deberían haber retrocedido cerca del 20% por efecto de la estacionalidad. El resultado fue sorprendente para la industria automotriz nacional, que sin embargo, ya veía un menor movimiento de los concesionarios desde mitad de mes.
Lo que cambió fue el escenario. Los dos meses de elecciones legislativas que generaron una gran incertidumbre política y económica estuvieron marcados por una suba de las tasas de interés y también de la cotización oficial del dólar. Estas variables redujeron significativamente el crédito a tasas subsidiadas por más de 60 días debido a una mayor cautela en los ahorristas.
A causa de esa situación, las ventas ya habían caído un 7,6% en octubre respecto al mes anterior. Y en septiembre, a pesar de quedar un 1,7% de agosto, el hecho de tener dos días hábiles más motivó que se debiera calcular el promedio diario, donde nuevamente la cifra fue negativa en un 6,8%.

Las interpretaciones para este comportamiento del mercado son variadas, y nadie parece tener certeza de lo que ocurrió para que, una vez conocido el resultado de las elecciones y la vuelta a la estabilidad, las ventas igualmente siguieran cayendo en noviembre.
“Nos caímos, no sabemos muy bien por qué, pero esperábamos números un 10% por encima de los que se dieron. Habrá que analizar cuidadosamente lo que sucedió. Volvieron las tasas más bajas y eso nos permitió aumentar la oferta de crédito a tasa 0%. El dólar volvió a subir y eso podría haber empujado las ventas otra vez, pero no ocurrió”, fue la confesión de un ejecutivo de la industria automotriz.
Lo que parece haber sucedido es que mientras los precios de noviembre subieron en promedio un 3,5%, el dólar bajó un casi un 4% en las primeras dos semanas del mes. Aunque motivados por la suba de la moneda estadounidense y un índice de inflación del 2,3%, los fabricantes aumentaron los precios con argumentos atendibles, pero quedaron a contramano de lo que pasaba en la economía.
“Los autos quedaron caros en pesos, desfasados del precio que la gente tenía en la cabeza y no los compraron. De hecho, los autos importados que se venden en dólares sí se vendieron, porque ahí no hubo desfasaje alguno”, dijeron desde otra marca.

Aprovechando el lanzamiento comercial de Ram Dakota, Infobae consultó a Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina, respecto al inesperado comportamiento del mercado en noviembre.
“Entiendo que tiene que ver con la coyuntura de la estabilización y la previsibilidad económica. Va a sonar raro lo que digo, pero, con previsibilidad económica y cambiaria, también las marcas se empiezan a adecuar las ofertas comerciales. Creo que el cliente está esperando nuestras mejores ofertas para poder salir a comprar autos”, señaló.
Los concesionarios tienen el pulso del mercado en el día a día, y son los que entienden el pensamiento de los compradores. A nadie sorprende que un auto que tiene un precio de lista de $35.000.000 se venda en $25.000.000 en los últimos días del mes si se paga en efectivo.
“Es una distorsión absoluta. Bajar el precio un 30% no es lógico. Habla de la necesidad de vender que tienen y de la pérdida de márgenes de ganancia también. Cuando la gente ve esa práctica, espera que los precios bajen si no se venden los autos. No hay otra explicación”, dijo el gerente de ventas de un concesionario oficial de CABA.
De hecho, basados en esta teoría y en la cantidad de boletos que ya están comprometidos para patentar autos 0 km en los primeros días del próximo año, en el mercado automotor se estima que enero tendrá entre 70.000 y 80.000 unidades.
“Nosotros estamos trabajando con previsiones que rondan entre las 70.000 y las 75.000 unidades para enero. Obviamente, dependiendo de la primera quincena de diciembre en sensibilidad de mercado, habrá algún ajuste, pero hoy la proyección nos da ese número”, confirmó García Leyenda.

Aunque todavía no se dieron a conocer las listas de precios de diciembre, probablemente se publiquen entre lunes y martes, en la industria existe la idea de no aumentar prácticamente nada el precio de los autos 0km.
“Los aumentos de diciembre serán mínimos, los autos quedaron caros y la gente no valida esos precios. Hay que recuperar a los compradores que decidieron esperar”, confesaron desde una automotriz este viernes luego de conocerse las cifras oficiales de ventas.
El precio y la financiación serán la herramienta que utilicen las marcas para impulsar las ventas de diciembre. Incluso Toyota, que se mantuvo siempre alejado de las financiaciones a tasa 0%, no solo no aumento el precio de Hilux en noviembre, sino que en la semana final del mes lanzó una línea de créditos prendarios con tasas subsidiadas de 14,9% anual en 12 meses con un monto máximo de financiación de 25 millones de pesos.
adult,auto,automobile,beard,beautiful,blonde,business,buy,buyer,buying,car,caucasian,cheerful,client,customer,dealer,dealership,dress,driver,female,girl,happy,indoors,jacket,key,looking,male,man,new,people,person,purchase,rent,rental,retail,sale,salon,service,shirt,shop,showing,showroom,smiling,suit,transport,transportation,two,vehicle,woman,young
ECONOMIA
UATRE cerró un aumento salarial hasta febrero: cómo quedó el salario básico de un peón rural

La CNTA avaló las suba de los básicos para el personal agrario. El gremio y las cámaras volverán a reunirse en febrero para actualizar los ingresos.
28/11/2025 – 09:46hs
En un nuevo encuentro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto con directivos de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA) acordaron un aumento salarial.
La suba fija los salarios mínimos para el Personal Permanente de Prestación Continua del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) según la Resolución CNTA 174/2025, con vigencia a partir del 1° de noviembre hasta el 1° de febrero del año próximo.
Sueldos y adicionales de noviembre a febrero
Según informaron las partes, a partir del 1° de noviembre los salarios básicos quedaron de la siguiente manera:
-
Peones Generales: $702.180,75 mensuales o $30.891,04 por jornal.
-
Especializados (ejemplo, albañiles, mecánicos): Desde $722.280,33 a $822.504,72 mensuales según categoría.
A partir del 1° de diciembre:
-
Peones Generales: $726.510,41 mensuales o $31.961,37 por jornal.
-
Especializados: Desde $747.306,40 a $851.003,44 mensuales según categoría.
A partir del 1° de enero:
-
Peones Generales: $749.488,41 mensuales o $32.972,24 por jornal.
-
Especializados: Desde $770.942,14 a $877.918,90 mensuales según categoría.
A partir del 1° de febrero:
-
Peones Generales: $768.411,47 mensuales o $33.804,73 por jornal.
-
Especializados: Desde $790.406,87 a $900.084,57 mensuales según categoría.
En cuanto a los adicionales:
-
Antigüedad: 1% del básico por año trabajado hasta 10 años y 1,5% a partir de los 10 años.
-
Zona Desfavorable: 20% adicional para trabajadores en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida.
-
La vivienda proporcionada por el empleador debe cumplir con los requisitos del Título IV de la Ley 26.727 y no puede ser descontada del salario.
Si bien en el acta figura que el acuerdo salarial es hasta julio del año próximo, se descuenta que los dirigentes de UATRE y las cámaras patronales volverán a reunirse en febrero para actualizar el último tramo de la paritaria 2025-2026.
Trabajadores temporarios con planes de asistencia social
Por otro lado, la UATRE celebró la decisión del gobierno de prorrogar por un año la medida que permite a los trabajadores rurales temporarios acceder a empleos formales sin perder sus planes de asistencia social. La extensión de la compatibilidad, por disposición del Decreto 777/2025, responde a un pedido que el gremio había presentado ante el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
El secretario del sindicato, José Voytenco, destacó que se trata de «un avance para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales», aunque advirtió que esta solución no puede ser transitoria y reclamó una ley que consolide estos derechos de forma permanente.
Explicó que «el trabajador va a poder ingresar a la finca, registrarse como corresponde, cobrar el salario según la resolución correspondiente y al mismo tiempo percibir la asistencia social del estado. De esta manera los planes sociales dejan de ser un impedimento para que el trabajador esté registrado».
Remarcó que la norma prorrogada es esencial para la formalización del empleo en el campo. El Decreto 514/2021 funcionó durante los últimos cuatro años como una herramienta fundamental para combatir la informalidad, al garantizar que miles de trabajadores rurales puedan acceder a un empleo formal sin el riesgo de perder automáticamente los programas de asistencia social. La prórroga protege a más de 200.000 familias rurales y fortalece la producción agropecuaria, asegurando la recolección de cosechas y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) rurales.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,salarios,aumento,adicionales
ECONOMIA
Jubilaciones: quiénes recuperaron poder adquisitivo y cuánta brecha queda tras dos años de presidencia de Milei

Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei y una inflación de 25,5% en ese mes (que no descendió de los dos dígitos mensuales hasta abril de 2024), la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la recuperación del superávit fiscal se consolidaron como ejes para intentar no seguir deteriorando el poder de compra de jubilados y pensionados, y fortalecer las partidas para asignaciones familiares.
Al cabo de dos años de Gobierno, aumentó el ingreso real de casi un tercio de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema tras cumplir los años de aportes y la edad mínima. El alza fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, especialmente quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. En cambio, quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono complementario otorgado en marzo de 2020 para contener los efectos de la crisis de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese bono, equivalente al 9,4% del haber base al inicio, se fue actualizando periódicamente y llegó a representar 52% al finalizar el mandato.
Quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos
Con la llegada de Javier Milei, ese suplemento se actualizó en marzo de 2024, pasando de $55.000 a $70.000, manteniendo la relación del 52%, pero al quedar congelado hasta el presente fue perdiendo relevancia, hasta alcanzar solo 21 por ciento.
Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional experimentó una caída en términos reales, ante la aceleración de la alta inflación y los ajustes pautados por la anterior Ley de Movilidad.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción, tras la suspensión de la Ley de Movilidad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 e implementar aumentos mensuales basados en la variación del IPC de dos meses antes que en general fue más alta.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción
El Gobierno también apuntó a reducir la diferencia con quienes perciben haberes superiores a la mínima, grupo integrado por beneficiarios que cumplieron con los 30 años de aportes y la edad reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones), que equivale al 32% del total.
Por un lado, en abril de 2024 dispuso un aumento diferenciado de 27,4%, mientras que para el resto fue de 18%, al quedar fijo el monto del bono.
En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra. En contraste, aquellos con haberes superiores al mínimo recuperaron 9,5% de poder adquisitivo acumular ajustes del 281,7%. El incremento promedio ponderado para el total de jubilados y pensionados fue de 1,3% en el último bienio.
Durante la última administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los haberes previsionales sufrieron una reducción real: 6,6% para quienes recibieron el haber mínimo más bono y 34,4% para quienes percibieron el resto de las escalas, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento
El Gobierno sostiene que ese desfase solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la contratación de trabajadores registrados en relación de dependencia en el sector privado y revierta el déficit estructural del sistema, profundizado durante las gestiones kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023).
Las moratorias implementadas en estos períodos elevaron el número de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que la cantidad de aportantes pasó de 8,7 millones a 12,7 millones de trabajadores.
De esta manera, la relación de aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 (antes de la primera moratoria) a algo más de 1,7 en la actualidad, en un sistema que requiere un mínimo de tres trabajadores activos por cada beneficiario para ser sustentable y honrar un haber equivalente al 82% del ingreso promedio de los trabajadores.
En materia presupuestaria, los informes de la Secretaría de Hacienda revelan que tras la crisis de 2020, la aceleración inflacionaria y la vigencia de la vieja Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, el gasto previsional real cayó 30% en un trimestre.

Posteriormente, la recuperación de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 (último dato) el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023 y en más de ocho puntos porcentuales al promedio de las subas de haberes, debido principalmente a la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte de la Anses y en menor medida, por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios con haberes superiores al promedio.
La evolución de los haberes previsionales y el desafío de recomponer el poder adquisitivo real que tenían antes del último gobierno populista siguen generando tensión social y política, con ajustes que no logran revertir por completo la pérdida acumulada y reformas que postergan una solución estructural.
La brecha vigente en el poder de compra refuerza el reclamo de una actualización integral del sistema previsional, en busca de una solución de largo plazo que aún no se vislumbra.

 POLITICA2 días ago
POLITICA2 días agoLa financiera vinculada a “Chiqui” Tapia utilizó 42 empresas falsas para lavar $72 mil millones: la lista completa

 DEPORTE3 días ago
DEPORTE3 días agoClaudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

 CHIMENTOS2 días ago
CHIMENTOS2 días agoLa polémica denuncia sobre Robertito Funes Ugarte por estafa: “Trató de no pagar la comisión a una trabajadora inmobiliaria por un departamento y la bloqueó”